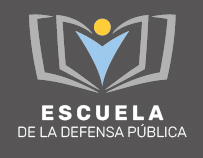Buscar por Voces CONSENTIMIENTO INFORMADO
Mostrando resultados 21 a 40 de 49
< Anterior
Siguiente >
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 6-feb-2020 | Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat v. Argentina | La Asociación de Comunidades Indígenas Lhaka Honhat, compuesta por 132 comunidades de los pueblos Wichí (Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí) y Tapy’y (Tapiete) ha reclamado desde 1984 un título único de propiedad sin subdivisiones sobre los ex lotes fiscales 14 y 55 del departamento de Rivadavia, provincia de Salta. En diciembre de 1991, mediante el decreto 2609/91, el Poder Ejecutivo de la Nación instó a la provincia a unificar los lotes y adjudicar a las comunidades una superficie sin subdivisiones, mediante título único de propiedad. En 1993, el Estado creó una Comisión Asesora que recomendó asignar las dos terceras partes de la superficie de los lotes 14 y 55 a las comunidades; la propuesta fue aceptada por los requirentes. En 1995, sin un proceso previo de consulta a las comunidades, comenzó la construcción de un puente internacional sobre el territorio reclamado. Entre 1996 y 1998, la asociación remitió varias comunicaciones a las autoridades y solicitó que se hiciera efectiva la formalización de la propiedad comunitaria.; En 1999, por medio del decreto 461/99, el Estado realizó adjudicaciones de fracciones del lote 55 y otorgó parcelas a algunas comunidades e individuos allí asentados. En noviembre de 2000, se acordó iniciar un proceso de conversaciones para que el Estado paralizara obras existentes en el territorio y no continuara con el proceso de entrega parcial de tierras. Por ese motivo, en diciembre de ese año, la provincia presentó una propuesta de adjudicación del lote 55, donde previó la entrega de fracciones a cada comunidad. Sin embargo, el ofrecimiento fue rechazado por la asociación porque no contemplaba el lote 14 ni el título unitario del territorio, entre otros motivos. En mayo de 2014, la provincia emitió el decreto 1498/14, que reconoció 400 mil hectáreas de los lotes 14 y 55 a favor de 71 comunidades indígenas y transfería la propiedad comunitaria. De la misma manera, concedió la propiedad en condominio de los mismos lotes a favor de múltiples familias criollas.; Pese a lo anterior, la implementación de acciones relacionadas con el territorio indígena no concluyó y sólo algunas familias criollas fueron trasladadas del territorio en cuestión. En el territorio reclamado se ejecutaron diferentes obras de infraestructura vial, se delimitaron espacios con alambrados y realizaron actividades ilegales de tala. Además, las familias criollas desarrollaron actividades ganaderas que mermaron los recursos forestales y la biodiversidad, y afectó la forma en que tradicionalmente las comunidades accedían a agua y alimentos. |
| 10-feb-2021 | Clínica DS (Causa N° 6883114) | Una mujer cursaba su primer embarazo sin complicaciones. En abril de 2016, comenzó con dolores de parto y sangrado. Según surgía de su historia clínica, se encontraba en la semana 21 de gestación. Por ese motivo, se dirigió a la clínica privada en la que se atendía. Cuando llegó al lugar, fue derivada a la guardia pero no le realizaron monitoreos para controlar el estado de salud de la bebé. Una de las médicas le realizó tacto y le manifestó que la bebé tenía que nacer porque estaba muerta. La mujer insistió en que sentía movimientos en su vientre, pero no le realizaron estudios de chequeo. Por disposición de la clínica, estuvo varias horas sin compañía de sus familiares. Incluso, no les permitió el ingreso. Debido a que era su primer embarazo, la mujer no comprendía qué le sucedía ni que estaba en trabajo de parto. Tampoco los médicos se acercaron para explicarle la situación ni la trasladaron a una sala de parto. La mujer dió a luz sola en una cama de la guardia. Luego, le comunicó a los médicos sobre el nacimiento. Después de unos minutos, se llevaron a la bebé para limpiarla. Cuando regresaron, le informaron que había muerto. Respecto de los motivos, sólo le indicaron que la placenta se había desprendido. La mujer solicitó a la clínica que le entregara el cuerpo de su hija y la historia clínica. Ante la negativa, la mujer inició un reclamo por medio de un abogado. En diciembre de ese año, se le entregó la historia clínica con datos erróneos e información que no se correspondía con lo que la mujer había vivido. A su vez, el centro de salud consideró que no se trataba de una persona sino de un feto y se negó a entregar el certificado de defunción. La clínica le entregó a su bebé en un frasco con formol. En consecuencia, la mujer inició una demanda por violencia de género bajo la modalidad obstétrica establecida en el artículo 6, inciso e, de la ley N° 26.485. Entre sus argumentos, expresó que se sintió abandonada por la clínica. En ese sentido, agregó que se habían vulnerado sus derechos como paciente ya que no había recibido información ni ayuda de los médicos. Por su parte, la clínica solicitó el rechazo de la denuncia. Sobre este aspecto, señaló que era infundada, que la situación no configuraba un hecho de violencia contra la paciente y tampoco se la había afectado por su condición de mujer. Por último, agregó que se trataba de una “triste situación de aborto”. |
| 11-feb-2021 | GEN (Causa Nº 3951) | Una pareja de mujeres deseaba tener hijos. Entonces, se informaron sobre las técnicas de reproducción humana asistida (TRHA). En marzo de 2015 la pareja acudió a un instituto médico donde se realizaba el tratamiento. A su vez, en agosto de ese año, entró en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación. Luego de tres intentos, en noviembre de 2015, nacieron dos hijos. Al momento de inscribirlos en el registro, el centro médico informó que una de las mujeres había prestado su consentimiento para el proceso. Por este motivo, sólo se acreditó en la partida de nacimiento la filiación respecto de ella. En consecuencia, la otra mujer inició una demanda de filiación contra su pareja. Allí, solicitó el reconocimiento de su vínculo respecto de sus dos hijos. A su vez, agregó que los médicos no le habían informado que debía firmar algún tipo de consentimiento. La demandada se allanó a la pretensión de su pareja. El juzgado de primera instancia rechazó la demanda. Contra esa decisión, la Asesoría de Incapaces de Lomas de Zamora, en representación de los niños, presentó un recurso de apelación. Entre sus argumentos expuso que, si bien no se contaba con el consentimiento dispuesto en los artículos 560 y 562 del Código Civil y Comercial, se había probado la voluntad procreacional como elemento determinante de la filiación. Asimismo, manifestó que privar a la accionante de su rol parental atentaba contra el interés superior de sus representados. |
| 26-mar-2021 | Guachalá Chimbo y familia v. Ecuador | Un hombre de escasos recursos económicos sufría ataques de epilepsia desde niño. Debido a que no podía pagar los remedios ni los controles médicos, su estado de salud empeoró de forma notable. Por ese motivo, en 2004 su madre decidió internarlo en un hospital psiquiátrico público. A los pocos días fue a visitarlo. Allí, un enfermero le informó que su hijo se había escapado del hospital el día anterior y que no habían logrado localizarlo. Dos días más tarde, el hospital denunció la desaparición ante la policía y la fiscalía inició una investigación de los hechos. De forma paralela, la madre interpuso una acción de habeas corpus ante la Alcaldía de Quito. No obstante, luego de cinco meses no había obtenido respuesta. Frente a esta situación, presentó un escrito ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional hizo lugar al recurso y ordenó a la Alcaldía dictar resolución. Sin embargo, a los pocos días el Ministro Fiscal Provincial archivó el caso. Para decidir así, sostuvo que de la prueba obtenida no surgía la existencia de un delito. En 2009, la fiscalía reabrió la investigación penal y aún en 2020 la investigación continuaba abierta. Por este motivo, sus familiares presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión consideró que Ecuador había vulnerado los derechos al reconocimiento a la personalidad jurídica, vida, integridad personal, libertad personal, igualdad y no discriminación, salud, garantías judiciales y protección judicial de la persona y formuló recomendaciones al Estado. Sin embargo, el Estado no informó a la Comisión el cumplimiento de las recomendaciones emitidas. En consecuencia, la Comisión sometió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. |
| 7-may-2021 | IDEC v. Concesionaria de la Línea 4 del Metro de San Pablo (ViaQuatro) | En 2018, la empresa “Via Quatro”, operador de la concesionaria responsable de la Línea 4 del Metro de San Pablo, instaló puertas interactivas en algunas estaciones con el objetivo de proyectar anuncios personalizados a los pasajeros, así como también para recabar información que pudiera servir en la medición de información demográfica y analizar la reacción emocional de los usuarios del servicio por intermedio de cámaras equipadas con tecnología de reconocimiento facial. Ante esta situación, el Instituto Brasilero de Defensa del Consumidor (IDEC) —organismo de protección de los derechos del consumidor— junto a la oficina de los defensores públicos del Estado de San Pablo, presentaron una acción colectiva ante un juzgado civil del mismo lugar con la pretensión de que, como medida cautelar, la empresa concesionaria deje de recopilar datos de los puertos interactivos digitales y que confirme la desconexión de las cámaras ya instaladas, bajo pena de multa diaria de $50.000 reales. Además, solicitó que se condene a la empresa concesionaria a no utilizar datos biométricos o cualquier otro tipo de identificación de consumidores y usuarios del transporte público; a pagar una indemnización por la utilización indebida de la imagen de los consumidores, y por daños colectivo en un valor no inferior a los 100 millones de reales brasileños. |
| 25-jun-2021 | Big Brother y otros v. El Reino Unido | En junio de 2013, un ex consultor nacional de inteligencia informático de los Estados Unidos reveló la existencia de programas de vigilancia electrónica operados por los servicios de inteligencia de Estados Unidos y el Reino Unido. Como consecuencia, entre junio y diciembre de 2013, varios grupos de demandantes, incluyendo organizaciones no gubernamentales y periodistas, presentaron quejas ante el Tribunal de Poderes de Investigación (IPT) del Reino Unido. Los demandantes alegaron que el régimen de interceptación masiva del Reino Unido, conocido como el régimen de la sección 8(4) (TEMPORA), el intercambio de inteligencia con servicios extranjeros (PRISM y Upstream) y la adquisición de datos de comunicaciones de proveedores de servicios (CSPs) afectaban el derecho al respeto a la vida privada y familiar y la libertad de expresión, respectivamente. Posteriormente, en diciembre de 2014, el IPT resolvió que el régimen de interceptación masiva era en general compatible con el Convención Europea de Derechos Humanos. Sin embargo, en febrero de 2015, el IPT declaró que el régimen de interceptación masiva había sido ilegal antes de las revelaciones hechas durante el proceso judicial. Frente a estas decisiones y luego de agotar los recursos internos, los demandantes hicieron las presentaciones ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) entre septiembre de 2013 y mayo de 2015. En sus peticiones, argumentaron que el régimen de la sección 8(4) carecía de una base legal adecuada y no proporcionaba salvaguardias suficientes contra el abuso. Asimismo, sostuvieron que la interceptación masiva constituía una interferencia desproporcionada con su derecho al respeto de su vida privada y familiar. Además, que la falta de supervisión independiente en la selección de los "selectores fuertes" y la ausencia de salvaguardias adecuadas para los datos de comunicaciones relacionados violaban sus derechos. Finalmente, cuestionaron el régimen de intercambio de inteligencia con servicios extranjeros, argumentando que carecía de salvaguardias suficientes y podría utilizarse para eludir las protecciones domésticas. Por su parte, el Gobierno del Reino Unido defendió la legalidad y proporcionalidad del régimen de interceptación masiva. Argumentó que la interceptación masiva era una capacidad vital para identificar nuevas amenazas y que el régimen contenía salvaguardias adecuadas. Finalmente, el Gobierno sostuvo que los Estados deberían tener un amplio margen de apreciación en asuntos de seguridad nacional y que el régimen cumplía con los requisitos del Convenio. En septiembre de 2018, la Sala del TEDH resolvió que el Gobierno del Reino Unido era responsable por la violación de los artículos 8 y 10 en relación con el régimen de interceptación masiva y el régimen de adquisición de datos de comunicaciones. Sin embargo, no encontró violación respecto al régimen de intercambio de inteligencia. Posteriormente, en febrero de 2019, el caso fue remitido a la Gran Sala del TEDH a petición de los demandantes. La Gran Sala celebró una audiencia pública el 10 de julio de 2019, en la que se presentaron argumentos adicionales. |
| 12-oct-2021 | Comunidad Indígena de Campo Agua'e V. Paraguay | La Comunidad Indígena de Campo Agua’ẽ habita en su territorio ancestral y subsiste a partir de los recursos naturales que les provee el bosque. El territorio de la comunidad se encontraba rodeado por empresas dedicadas al cultivo extensivo de soja. Estas empresas realizaban fumigaciones masivas con agrotóxicos que provocaban graves daños en la diversidad biológica y en los recursos naturales del territorio indígena. Además, las fumigaciones ocasionaban diversos problemas de salud a los integrantes de la comunidad. Por ese motivo, la comunidad inició una denuncia penal por los daños a la vida, integridad y salud derivados de las actividades de fumigación. Asimismo, presentó una denuncia administrativa por el uso de agrotóxicos no registrados o prohibidos en incumplimiento de las normas ambientales locales. Sin embargo, ninguna de las denuncias prosperó y las fumigaciones continuaron. Ante esta situación, el representante de la comunidad presentó una comunicación ante el Comité de Derechos Humanos. |
| 11-ene-2022 | Ekimdzhiev y otros v. Bulgaria | En 1997, Bulgaria promulgó la Ley de Medios Especiales de Vigilancia, que regulaba el uso de vigilancia secreta en el país. En junio de 2007, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictó sentencia en el caso Association for European Integration and Human Rights y Ekimdzhiev v. Bulgaria, y consideró vulnerados los artículos 8 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En diciembre de 2008, en respuesta a esta sentencia, el Parlamento búlgaro realizó modificaciones a la Ley promulgada en 1997. Estas enmiendas permitieron la creación de la Oficina Nacional para el Control de Medios Especiales de Vigilancia, autoridad independiente cuyos cinco miembros serían elegidos por el Parlamento. En octubre de 2009, antes de que la Oficina Nacional pudiera comenzar a operar, el Parlamento aprobó nuevas enmiendas que abolieron la Oficina y la reemplazaron por un subcomité parlamentario especial. En agosto de 2013, otra enmienda a la Ley de 1997 restableció la Oficina Nacional como una "autoridad estatal independiente". Sus cinco miembros fueron elegidos por el Parlamento en diciembre de 2013, y la Oficina comenzó su trabajo a principios de 2014. En 2015, el Tribunal Constitucional de Bulgaria declaró inconstitucionales varios artículos de la Ley de Comunicaciones Electrónicas de 2007 relacionadas con la retención de datos. En respuesta, el Parlamento añadió nuevos artículos a la Ley de Comunicaciones Electrónicas y un nuevo artículo al Código de Procedimiento Penal, estableciendo un nuevo marco para la retención y acceso a datos de comunicaciones. En octubre de 2012, los demandantes (dos abogados y dos organizaciones no gubernamentales) presentaron una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los demandantes argumentaron que el sistema de vigilancia secreta y de retención de datos de comunicaciones en Bulgaria violaba su derecho al respeto de la vida privada y la correspondencia bajo el artículo 8 del Convenio, y que no disponían de un recurso efectivo al respecto, en violación del artículo 13. Por su parte, el Gobierno búlgaro argumentó que los demandantes no podían reclamar ser víctimas de una violación de sus derechos, ya que no habían demostrado que sus comunicaciones hubieran sido interceptadas o sus datos accedidos. Además, sostuvo que existían recursos efectivos disponibles en la legislación búlgara que los demandantes no habían agotado. |
| 13-jul-2022 | NAE v. España | Una mujer gestante rompió aguas y acudió a un hospital público con su pareja. Allí, el personal médico le indujo el parto de manera prematura con oxitocina sin proporcionarle información ni solicitar su consentimiento. Además, no se había cumplido el tiempo de espera establecido por protocolo médico. Durante esas horas, la mujer fue sometida a numerosos tactos vaginales y no se le permitió comer. Luego, le comunicaron que iban a realizarle una cesárea sin brindarle mayor información al respecto. Ante los cuestionamientos de la mujer sobre la necesidad del procedimiento, el médico le dijo que se tranquilizara y que era una decisión tomada. Así, le practicaron una cesárea sin su consentimiento. Durante la operación, le ataron los brazos y no permitieron el ingreso de su esposo.; A raíz de esa situación, la mujer sufrió síntomas de ansiedad que fueron diagnosticados como trastorno de estrés postraumático posparto. Por ese motivo, presentó un reclamo administrativo por mala praxis. Al no obtener respuesta, presentó una denuncia en sede judicial. Así, acompañó informes médicos y psicológicos que daban cuenta que la actuación del personal médico no se había ajustado a los protocolos y prácticas vigentes y que la situación había provocado daño psicológico a la mujer. Sin embargo, el juzgado interviniente desestimó la demanda. Para resolver así, consideró que la última decisión respecto a la práctica de una cesárea correspondía al personal médico. Además, en base a los informes proporcionados por el hospital, concluyó que el impacto psicológico sufrido por la mujer era una cuestión de mera percepción. |
| 16-ago-2022 | EMA (Causa N° 26536) | A una mujer se le había diagnosticado la enfermedad de Behcet desde su adolescencia. Esta enfermedad se encontraba dentro del listado de enfermedades pocos frecuentes. Por ese motivo, concurría al Hospital de Clínicas y seguía un tratamiento con un reumatólogo. Si bien había probado distintos medicamentos, su salud no mejoraba. Entonces, le prescribieron otro fármaco, denominado Adalimumab. Cuando comenzó a ingerirlo, su cuadro se agravó y debió ser internada. En esa ocasión, los médicos lograron estabilizarla y le dieron el alta. Sin embargo, a los pocos días sufrió una recaída y volvió a ser hospitalizada. Horas después, tuvo un paro respiratorio que la dejó en estado de coma. La mujer se mantuvo así durante algunas semanas hasta que falleció. En consecuencia, los progenitores y el hermano iniciaron una acción de daños y perjuicios contra dos de los médicos tratantes y contra la Universidad de Buenos Aires, en tanto el hospital pertenecía a esa institución. Entre sus argumentos, sostuvieron que la muerte se había producido como consecuencia de la ingesta de la referida droga. El juzgado interviniente rechazó la demanda respecto de los médicos, pero la admitió en relación con el nosocomio demandado y lo condenó a abonar una indemnización. Contra esa decisión, la parte demandada interpuso un recurso de apelación. En su presentación, señaló que se había demostrado que la medicación cuestionada se correspondía con la patología de la mujer. Asimismo, indicó que los médicos tratantes habían informado a la paciente y a sus parientes sobre los riesgos que podía provocar el remedio. Por último, la accionada solicitó que se disminuyera el monto del resarcimiento en concepto de daño moral a favor de los padres de la mujer. |
| 18-ago-2022 | ZP (Causa Nº 389) | Una mujer tenía cuarenta y cinco años de edad, y se encontraba internada por motivos de salud mental y consumo problemático de estupefacientes en una comunidad terapéutica. Con posterioridad, la institución le informó que por directivas de su cobertura de salud –PAMI–, cuando transcurrían más de tres meses de internación y ésta continuaba siendo necesaria, la persona debía continuar el tratamiento en una clínica de larga estadía. Por ello, habían decidido su traslado a una clínica especializada en gerontopsiquiatría. Si bien en un primer momento la mujer consintió el traslado por escrito, luego se negó a ser derivada. En ese contexto, tomó intervención la Unidad de Letrados del artículo 22 de la Ley Nº 26.657 y, a fin de respetar la voluntad de su defendida, se opuso al traslado. Entre sus argumentos, indicó que la medida respondía a razones meramente administrativas, y que no surgía de qué manera la beneficiaría o si contaría con mayor contención familiar y social. En consecuencia, solicitó al juzgado interviniente que dictara una medida cautelar para que la mujer permaneciera en la comunidad terapéutica hasta tanto se le realizara una nueva evaluación interdisciplinaria que se expidiera sobre su situación de salud. |
| 18-nov-2022 | Angulo Losada v. Bolivia | Entre 2001 y 2002, una adolescente de dieciséis años sufrió reiterados episodios de violencia sexual por parte de su primo, que era diez años mayor. Al tomar conocimiento de esos hechos, el padre de la joven presentó una denuncia ante la policía. La adolescente declaró sola ante la fiscalía, dado que no le permitieron ingresar acompañada por su madre. Durante la entrevista, la fiscal efectuó preguntas que cuestionaban la veracidad de su relato. Por otra parte, le realizaron pericias ginecológicas y psicológicas que arrojaron que había sufrido violencia sexual.; En 2002 , la fiscalía presentó una acusación formal contra el primo de la adolescente por el delito de violación. Bajo la ley penal boliviana, el tipo penal de violación requería el empleo de violencia física o intimidación contra la víctima. El tribunal consideró que no se encontraba probada la violencia física y que la joven presentaba rasgos de personalidad fuerte que hacían inconcebible que hubiese sido intimidada. Por esa razón, modificó la calificación legal y condenó al imputado por una figura con una escala penal menor. Ambas partes recurrieron el fallo. La Corte Superior de Justicia de Cochabamba hizo lugar a las impugnaciones, anuló el fallo de primera instancia y reenvió las actuaciones para un nuevo juicio. En el segundo juicio, el tribunal interviniente absolvió al imputado. Contra esa sentencia, la acusación presentó un recurso que fue admitido por la Corte y dio lugar a la realización de un tercer juicio. En ese marco, en 2008 se llevó a cabo un nuevo examen ginecológico a la joven. Hasta la fecha, el proceso penal permanece paralizado dado que el imputado se encuentra en el extranjero y no se ha logrado su extradición. |
| 22-nov-2022 | GM y otras v. Moldavia | Un grupo de mujeres residía en un centro estatal para personas con discapacidad psicosocial en Moldavia. Durante su internación, varias sufrieron violaciones por parte de un médico de la institución y quedaron embarazadas. Luego, fueron trasladadas a un hospital maternal donde les practicaron abortos y les colocaron dispositivos intrauterinos sin su consentimiento. Las mujeres denunciaron estas intervenciones ante la fiscalía. En el marco de la investigación, el personal médico declaró que las pacientes no habían sido consultadas antes de las intervenciones porque la ley moldava no requería el consentimiento de las personas con discapacidad intelectual para interrumpir su embarazo. Asimismo, respecto de una de las denunciantes el hospital presentó un formulario con su consentimiento para el aborto que solo estaba firmado con una inicial. La fiscalía consideró que no existían elementos constitutivos de ningún delito y se negó a iniciar causas penales. Las mujeres presentaron numerosos recursos contra la decisión de la fiscalía que no prosperaron. |
| 31-dic-2022 | Derechos humanos de las personas mayores y sistemas nacionales de protección en las Américas | La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas mayores en las Américas. Allí, dio cuenta de las principales preocupaciones y desafíos respecto de las personas mayores en la región. Además, resaltó buenas prácticas estatales en torno de los sistemas nacionales de protección. Luego, recomendó a los Estados que adoptasen legislaciones, políticas públicas y prácticas y que crearan instituciones especializadas para la protección adecuada de ese grupo, acorde con los estándares internacionales en la materia. |
| 24-ene-2023 | Observación General N° 26 | El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales emitió una observación general sobre el derecho a la tierra y su vinculación con otros derechos económicos, sociales y culturales. En el documento, dio cuenta de las obligaciones generales de respetar, proteger y cumplir los derechos relativos a la tierra desde una perspectiva de igualdad y no discriminación. Luego, describió algunas obligaciones específicas de los Estados y propuso medidas para hacer efectivos los derechos relativos al acceso, control y uso de la tierra. |
| 17-feb-2023 | JMM (Causa N° 5008) | Un adolescente de 17 años solicitó la cobertura médica para la realización de una intervención quirúrgica de modificación corporal en virtud de la identidad de género con la que se autopercibía. Sin embargo, la obra social rechazó la solicitud. En esa oportunidad, indicó que era necesario el consentimiento de ambos progenitores, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley de Identidad de Género Nº 26.743. Por ese motivo, la madre y su pareja presentaron una nota en la que consintieron la cirugía. No obstante, la obra social volvió a rechazar el pedido. En ese sentido, la entidad señaló que era necesario que el padre biológico del joven prestara conformidad. A su vez, informó que el artículo 11 de la referida ley requería autorización judicial. En ese marco, con la representación de la Defensoría Pública Oficial, el adolescente interpuso una acción declarativa. En su presentación solicitó al juez que determinara si resultaba aplicable el último párrafo del artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación –que a partir de los 16 años otorgaba autonomía a los adolescentes para decidir sobre el cuidado de su cuerpo– o si correspondía que los progenitores y el juez autorizaran la cirugía, conforme lo establecido en la ley Nº 26.743. Asimismo, el actor pidió que se declarara que las disposiciones del Código sobre autonomía progresiva prevalecían frente a las de la ley especial. El juzgado rechazó el planteo. Para así decidir, sostuvo que debía integrarse a los progenitores en todo lo relativo a la salud, protección, desarrollo y formación integral de los hijos. En consecuencia, entendió que se requería la autorización de los progenitores y de la justicia para llevar a cabo la práctica. Sobre ese aspecto consideró que, hasta tanto la legislación específica no fuera derogada, debía interpretarse el artículo 26 de acuerdo con los requisitos de la Ley de Identidad de Género. En consecuencia, el adolescente presentó un recurso de apelación. |
| 8-may-2023 | GMJ (Causa N° 69119) | Un hombre tenía una discapacidad psicosocial desde su nacimiento. Durante toda su vida, sus progenitores habían fomentado el desarrollo de su autonomía. Así, podía realizar por sí algunos actos y para otros requería la asistencia de sus progenitores. A su vez, mantenía una relación afectiva con una mujer. En ese marco, los progenitores iniciaron un proceso judicial de determinación de su capacidad jurídica y se propusieron como apoyos. Luego, el Juzgado ordenó la realización de una evaluación interdisciplinaria y designó a una Defensora Pública Curadora en carácter de defensa técnica del hombre. Asimismo, la Defensora de Menores e Incapaces asumió su representación complementaria. En el informe interdisciplinario, los profesionales concluyeron que el hombre precisaba un sistema de apoyos para la realización de determinados actos jurídicos. Después se celebró la audiencia prevista por la normativa. En esa oportunidad, los progenitores mencionaron que el hombre estaba en pareja y consultaron que se evaluara la posibilidad de practicarle una vasectomía. En ese intercambio, las defensoras se opusieron y expresaron que una decisión en ese sentido vulneraría los derechos personalísimos del hombre. En consecuencia, se acordó trabajar en la educación sexual en esa etapa de su vida con acompañamiento médico y terapéutico. Con posterioridad, los progenitores presentaron un informe psicológico elaborado por su terapeuta. En esa ocasión, el profesional comunicó que el hombre había manifestado su deseo de tener una vida lo más independiente posible. Además, señaló que en las sesiones había expresado inquietudes sobre su sexualidad y que habían conversado sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Luego, la Defensora Pública Curadora acompañó un nuevo informe del equipo interdisciplinario de la Curaduría. En esa evaluación, el equipo consideró, entre otras cuestiones, que el hombre no podía dimensionar la trascendencia de ciertas intervenciones quirúrgicas como para otorgar su consentimiento informado válido. En consecuencia, informó que no podía tomar la decisión de someterse a una vasectomía sin antes continuar trabajando en los espacios especializados que le permitieran comprender las consecuencias de esa intervención quirúrgica. Por su parte, la Defensora Pública Curadora emitió un dictamen. En su presentación, indicó que debía hacerse hincapié en favorecer las condiciones de accesibilidad, comunicación y ajustes razonables necesarios para que pudiera tomar una decisión en función de su autonomía y plan de vida. |
| 22-ago-2023 | María y otros v. Argentina | María era una niña de 12 años que vivía con su madre en una situación de pobreza y de violencia familiar. Un día, acudió a un centro de maternidad pública, donde le diagnosticaron un embarazo de 28 semanas de gestación. El personal de la maternidad la presionó para que diera en adopción al bebé. Así, María y su madre firmaron sin asistencia letrada un escrito donde manifestaba su voluntad “libre e informada” de dar en guarda preadoptiva con fines de adopción al niño por nacer. Por ese motivo, la Defensoría Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes solicitó el inicio de un procedimiento de guarda con fines de adopción. El tribunal interviniente ordenó por auto no motivado la entrega del niño, que fue entregado a una familia adoptiva el día posterior a su nacimiento. Durante su embarazo y en los meses posteriores al parto, María manifestó en reiteradas oportunidades su voluntad de no dar en adopción a su hijo ante diferentes funcionarios judiciales, de trabajo social y de salud mental. Asimismo, miembros de su familia se ofrecieron a colaborar con el cuidado del bebé. Sin embargo, los pedidos fueron desoídos. A través de la presentación de distintos recursos, la niña y su madre solicitaron la restitución del bebé, que fueron rechazados. En paralelo, María pidió la vinculación con su hijo, acompañada por la Junta Especial de Salud Mental. Un año más tarde, se estableció un régimen de contacto entre María y Mariano. Sin embargo, el régimen de visitas se caracterizó por su rigidez y por la existencia de múltiples obstáculos que dificultaron la vinculación. Después de ocho años, todavía no se ha resuelto de manera definitiva la situación de adoptabilidad del hijo de María. A la fecha aún se encuentra pendiente de resolución un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. |
| 14-dic-2023 | La judicialización de los Sistemas de Reconocimiento Facial | El boletín recopila jurisprudencia nacional e internacional y diferentes documentos de interés sobre el uso e implementación de los Sistemas de Reconocimiento Facial. La jurisprudencia analizada pone en relieve que la implementación y utilización de estos sistemas en condiciones precarias y sin el control suficiente entran en tensión con los derechos y garantías de los ciudadanos. Por otro lado, los documentos de interés tienen por objetivo contribuir a la comprensión de estas nuevas tecnologías. |
| 22-dic-2023 | Gran hermano 4.0: una aproximación a la utilización de Sistemas de Reconocimiento Facial automatizado en consumidores y usuarios | El reconocimiento facial automatizado y los sistemas de identificación biométrica presentan un complejo entramado de beneficios y desafíos. Este trabajo tiene como objetivo profundizar en estas cuestiones, con el objetivo de entender las capacidades y limitaciones de este tipo de tecnología, y establecer una aproximación a las consecuencias legales de su utilización en consumidores y usuarios. |