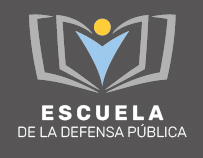Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/5799| Título : | OC 31/25 sobre el contenido y el alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos |
| Fecha: | 12-jun-2025 |
| Resumen : | El 20 de enero de 2023, Argentina presentó una solicitud de Opinión Consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la existencia de un derecho humano autónomo al cuidado y las obligaciones de los Estados a este respecto, desde una perspectiva de género, interseccional e intercultural. En particular, le pidió a la Corte que hiciera foco en las obligaciones estatales en materia de cuidado a la luz de la igualdad y no discriminación. Asimismo, le solicitó que se expidiera respecto al cuidado no remunerado como trabajo. |
| Decisión: | La Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el derecho al cuidado se constituye como un derecho autónomo protegido por la Declaración Americana y la Convención Americana de Derechos Humanos. Luego, analizó su contenido y alcance a partir de sus tres dimensiones básicas: ser cuidado, cuidar y el autocuidado. En este sentido, estableció que el derecho al cuidado se rige por los principios de corresponsabilidad social y familiar, por el principio de solidaridad, y por el principio de igualdad y no discriminación. Sobre este último aspecto, remarcó que, en virtud de estereotipos negativos de género, las tareas de cuidado recaen mayoritariamente sobre las mujeres. Por ello, llamó a los Estados a tomar medidas para impulsar una distribución más equitativa del trabajo de cuidado no remunerado. Por otro lado, afirmó que las labores de cuidado constituyen una forma de trabajo, sin importar si están mediadas por una relación económica, familiar o de solidaridad. Por último, hizo hincapié en las necesidades de cuidado de determinados grupos, como los niños, niñas y adolescentes, adultos/as mayores, personas con discapacidad y personas privadas de su libertad . |
| Argumentos: | 1. Derecho al cuidado. Sistemas de apoyo. Asistencia familiar. Asistencia social. Vulnerabilidad. “[L]a Convención Americana contempla derechos que para su protección y ejercicio efectivo requieren del reconocimiento del cuidado como derecho. En primer lugar, el cuidado constituye un medio indispensable para el goce del derecho a una vida digna, protegido por el artículo 4.1 de la Convención, en tanto permite a las personas desarrollarse integralmente y sostener su proyecto de vida, particularmente en contextos de vulnerabilidad física, psíquica o social. Además, el cuidado es fundamental para la protección de la integridad personal, consagrada en el artículo 5.1, ya que su omisión puede traducirse en situaciones de abandono o negligencia que comprometen la dignidad, integridad física o psicológica de las personas según su etapa vital y sus capacidades diferenciadas. Estos elementos muestran que el acceso a cuidados no es meramente una medida asistencial, sino una condición normativa esencial para la efectividad de los derechos humanos” (párr. 108). “Asimismo, recibir cuidado —o contar con las condiciones adecuadas para brindarlo— constituye un elemento esencial para que las personas puedan llevar una vida digna, ejercer su libertad de forma autónoma y participar plenamente en la vida en sociedad. Estas garantías se vinculan con los derechos consagrados en los artículos 7 y 11 de la Convención Americana, relativos a la libertad personal, el reconocimiento de la dignidad humana y la protección de la vida privada y familiar. Los cuidados, de esta forma, resultan vitales para que las personas puedan vivir con autonomía y dignidad. En el mismo sentido, también encuentra respaldo en el derecho a la salud, reconocido en el artículo 26 de la Convención. Su garantía implica la prestación de servicios de atención integral y de calidad para personas enfermas o en situación de dependencia, tales como personas con discapacidad, con enfermedades incapacitantes o personas mayores que carecen de autonomía para realizar las actividades básicas de la vida diaria. En consecuencia, la provisión de cuidados en el ámbito médico y asistencial forma parte del contenido protegido del derecho a la salud” (párr. 109). “En el marco de lo anteriormente señalado, el Tribunal estima que el cuidado ha sido reconocido como un componente esencial de múltiples derechos protegidos por la Convención Americana, y cumple una función instrumental para su pleno ejercicio. No obstante, su tratamiento fragmentado —limitado a dimensiones parciales dentro de otros derechos— resulta insuficiente. Esta aproximación parcial no permite abordar adecuadamente las múltiples formas en que la omisión de cuidado puede afectar la dignidad de las personas, ni otorgar adecuadas garantías a quienes realizan labores de cuidado . En consecuencia, y a partir de una interpretación sistemática, evolutiva y pro persona de los derechos consagrados en la Convención [...], la Corte concluye que existe un derecho autónomo al cuidado, derivado de la lectura conjunta de los artículos 4, 5, 7, 11, 17, 19, 24, 26 y 1.1 de la Convención Americana. Corresponde, por tanto, a los Estados respetar y garantizar este derecho, así como adoptar medidas legislativas y de otro carácter para lograr su plena eficacia, conforme a los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento” (párr. 112). “Este Tribunal reitera que el cuidado constituye una necesidad humana universal y una condición indispensable para gozar de una existencia digna. En consecuencia, la Corte considera que el derecho autónomo al cuidado comprende el derecho de toda persona de contar con el tiempo, espacios y recursos necesarios para brindar, recibir o procurarse condiciones que aseguren su bienestar integral y le permitan desarrollar libremente su proyecto de vida, de acuerdo con sus capacidades y etapa vital. En esta lógica, el cuidado tiene como propósito no solo la subsistencia de las personas cuidadas y aquellas que cuidan, sino su realización y consecución de su proyecto de vida, reforzar la autonomía personal e inclusión en la comunidad a través de las labores de cuidado. Este derecho se rige por el principio de corresponsabilidad social y familiar, pues los cuidados recaen solidariamente sobre la persona, la familia, la sociedad y el Estado; por el principio de igualdad y no discriminación, que requiere que los hombres y las mujeres tengan las mismas condiciones y responsabilidades en el cuidado; y que los niños, niñas y adolescentes, las personas mayores, y las personas con discapacidad y con enfermedades que comprometan su autonomía e independencia, gocen de cuidados acorde a su condición” (párr. 113). “El derecho a ser cuidado implica que todas las personas que tienen algún grado de dependencia tienen el derecho de recibir atenciones de calidad, suficientes y adecuadas para vivir con dignidad. Estas atenciones deben garantizar el bienestar físico, espiritual, mental y cultural. El alcance y las características del cuidado deben ajustarse a la etapa vital de la persona, a su grado de dependencia y a sus necesidades particulares. En razón de ello, el Estado debe garantizar que los cuidados que reciben las personas se realicen con pleno respeto a sus derechos humanos, en particular de su dignidad e intimidad, así como del reconocimiento de su capacidad de agencia. En este sentido, el Estado debe adoptar medidas de desarrollo progresivo para garantizar el acceso efectivo a servicios de cuidado, conforme al principio de corresponsabilidad [...]. Asimismo, los cuidados deben brindarse sin discriminación, respetando el mayor grado posible de autonomía de las personas cuidadas y asegurando su participación activa en las decisiones que les afectan” (párr. 116). “El derecho a cuidar consiste en el derecho de brindar cuidados en condiciones dignas, tanto de manera no remunerada como remunerada. Este derecho implica que las personas cuidadoras, -tanto en el ámbito familiar, como fuera de él- puedan ejercer su labor sin discriminación, y con pleno respeto a sus derechos humanos, garantizando su bienestar físico, mental, emocional, espiritual y cultural. De esta forma, conlleva la obligación de los Estados de adoptar medidas progresivas para avanzar en la conciliación de la vida laboral con las responsabilidades familiares, la educación y la existencia de medios adecuados para llevar a cabo las labores de cuidado de manera segura y digna” (párr. 117). “El derecho al autocuidado implica el derecho de quienes cuidan y de quienes son cuidados de procurar su propio bienestar y atender sus necesidades físicas, mentales, emocionales, espirituales y culturales. Esta dimensión reconoce la importancia de que las personas dispongan de tiempo, espacios y recursos para cuidar de sí mismas, ejercer su autonomía y llevar una vida digna. Por ello, el Estado debe adoptar, conforme a su obligación de desarrollo progresivo, medidas que permitan contar con las condiciones para poder realizar acciones de auto asistencia de manera autónoma en beneficio de su mejoramiento físico, espiritual, mental y cultural. Estas acciones deben tomar en consideración los obstáculos que han enfrentado las personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados en la realización y la recepción de cuidados” (párr. 118). 2. Derecho al cuidado. Igualdad. No discriminación. Estereotipos de género. Responsabilidad del Estado. “El derecho al cuidado, además, encuentra su fundamento y alcances en el principio de corresponsabilidad. La Corte entiende que, conforme a este principio, los cuidados son una responsabilidad compartida entre el individuo, y los espacios sociales en que se desenvuelve: la familia, la comunidad, la sociedad civil, la empresa, y el Estado. Este principio impone una responsabilidad solidaria y subsidiaria a diversas instancias sociales para garantizar las actividades de gestión y sostenibilidad de la vida cotidiana, en lo que puede entenderse como una red de cuidados cuyos alcances serán determinados por las necesidades de las personas y los espacios de actuación propios de cada instancia social. Este principio tiene un alcance específico -entendido como corresponsabilidad familiar respecto a la necesidad de un reparto equitativo y solidario de las labores de cuidado no remuneradas por parte de hombres y mujeres en el ámbito familiar. Este principio implica que hombres y mujeres tienen responsabilidades equitativas de cuidados” (párr. 119). “[L]a Convención Americana contiene un mandato de protección a la familia que incluye la obligación estatal de garantizar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades, en el marco de un concepto amplio de familia. Pese a ello, y sin perjuicio del ejercicio del derecho a la libertad y autonomía, la distribución inequitativa del trabajo de cuidado no remunerado ocurre principalmente al interior de las familias, puede llegar a imponer una doble jornada a las mujeres, y en general responde a estereotipos negativos de género. Estos estereotipos, que en algunos casos han sido avalados por la legislación y la práctica de los Estados, pueden afectar el goce de los derechos humanos de las mujeres y podrían contribuir a perpetuar situaciones de discriminación estructural en perjuicio de ellas” (párr. 144). “Por otra parte, debido a que la distribución inequitativa del trabajo de cuidado no remunerado al interior de las familias se basa en estereotipos negativos de género y patrones socioculturales de conducta, los Estados están en la obligación de implementar, de manera progresiva, políticas públicas orientadas a revertirlos, sin perjuicio del ejercicio del derecho a la libertad y autonomía de las personas al interior de la familia. Estas medidas deben incluir reformas educativas orientadas a erradicar los estereotipos negativos de género en la distribución de las cargas de cuidado y a promover la adecuada equivalencia de responsabilidades al interior de la familia. Una distribución equitativa de cargas de cuidado no remuneradas, así como la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el cuidado de los hijos, tiene impactos positivos en el desarrollo de los niños y niñas en todas sus etapas . Así, los Estados deben fomentar el cuidado parental equitativo. Ello incluye el reconocimiento de licencias por paternidad que sean progresivamente equiparables a las licencias por maternidad, y de alcance obligatorio, que contemplen a los padres adoptantes, así como adoptar medidas orientadas a evitar cualquier tipo de penalización formal o informal a los hombres que se ocupan activamente de tareas de cuidado” (párr. 146). 3. Derecho al cuidado. Trabajo. Seguridad social. “[L]os cuidados se configuran como el conjunto de acciones necesarias para preservar el bienestar humano, incluida la asistencia a quienes se encuentren en una situación de dependencia o requieran apoyo, de manera temporal o permanente [...]. Cada una de ellas tiene un innegable valor social en tanto contribuyen a garantizar la vida y el adecuado desarrollo de la niñez, a posibilitar el bienestar integral de toda la población, especialmente de personas en condición de vulnerabilidad, y al desarrollo de un sinnúmero de actividades productivas. Respecto de su valor económico, la Corte advierte que las labores de cuidado han sido consideradas como una actividad que aporta al PIB [...]. Además, cuando se realizan con una cierta permanencia e intensidad, las labores de cuidados se constituyen como una vocación o como una actividad libremente elegida. De manera que, reconociendo su valor económico y social, así como la libertad de ejercerlas, las labores de cuidado constituyen una forma de trabajo protegida por el artículo XIV de la Declaración Americana, los artículos 6 y 7 del Protocolo de San Salvador y el artículo 26 de la Convención Americana, sin importar si están mediadas por una relación económica, familiar o de solidaridad. Además, el Tribunal considera que las garantías que se derivan de este reconocimiento en el marco del derecho al trabajo dependen de la naturaleza de la actividad, las condiciones en las que esta se ejerce, y las necesidades de quienes las realizan” (párr. 215). “Las labores de cuidado remunerado son aquellas que se realizan a cambio de una contraprestación económica. Muchas de estas actividades se desarrollan en guarderías, escuelas, centros médicos, centros de cuidado de personas mayores, o al interior de los hogares, tanto de manera profesionalizada como no profesionalizada. [L]as labores de cuidado remunerado se desarrollan principalmente en la informalidad, sobre todo aquellas que se realizan en el ámbito de los hogares. La informalidad de este tipo de labores ocurre debido a que han sido históricamente subvaloradas, relegadas al espacio privado e imbuidas en lógicas estereotipadas de género. La Corte considera que el trabajo de cuidado remunerado debe contar con todas las garantías que se derivan del derecho al trabajo -tanto a nivel nacional como internacional- en condiciones justas, equitativas, satisfactorias y sin discriminación. Lo anterior en tanto se trata de actividades que tienen un valor económico y social, y que se desarrollan en el marco de relaciones de trabajo subordinadas y remuneradas” (párr. 219). “Las labores de cuidado no remuneradas son aquellas que se realizan sin una contraprestación económica. Estas actividades se desarrollan en general al interior de los hogares, aunque también pueden llevarse a cabo en centros comunitarios como guarderías o comedores. Incluyen aquellas acciones de gestión y sostenibilidad del bienestar integral de las personas que son realizadas con un cierto nivel de permanencia e intensidad [...]. De esta forma, tal como fue explicado, las labores de cuidado, que se realizan como vocación o como una actividad libremente elegida, son una forma de trabajo sin importar si se realizan de forma remunerada o si están mediadas por una relación familiar o de solidaridad” (párr. 227). “[E]l alcance de la protección del derecho al trabajo [...] exige que las garantías que se derivan de las condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo sean parcial y progresivamente extendidas a quienes realizan labores de cuidado no remunerado, como un mecanismo para garantizar el derecho a la igualdad material y el goce efectivo de los derechos de las mujeres. En efecto, considerando la sobrecarga de las labores de cuidado no remunerado en las mujeres [...], especialmente campesinas, indígenas, afrodescendientes, migrantes, y cabezas de familia, los Estados tienen la obligación de implementar acciones positivas, conforme a su obligación de desarrollo progresivo y al principio de igualdad y no discriminación, para evitar que esta desigual distribución les impida la materialización de su proyecto de vida y el goce de sus derechos, en particular a la educación, el trabajo, la seguridad social y la salud. Para estos efectos podrán otorgar prestaciones pecuniarias y no pecuniarias mediante los Sistemas de Seguridad Social o, de ser el caso, los Sistemas Nacionales de Cuidados, dirigidas a reconocer y contrarrestar los efectos de la discriminación interseccional generada por la pobreza, el estatus migratorio, la etnia, la edad y el género, entre otros” (párr. 230). “[E]l derecho al cuidado y el derecho a la seguridad social tienen una indiscutible relación de interdependencia e indivisibilidad. Como consecuencia, los Estados deben implementar medidas para la garantía progresiva del derecho a la seguridad social a favor de todas las personas y, particularmente, de las mujeres cuidadoras. El derecho a la seguridad social permite garantizar el derecho al cuidado a través de las licencias de maternidad y paternidad, las adaptaciones para la lactancia y las prestaciones familiares. Por lo anterior, los Estados deben garantizar progresivamente licencias de maternidad, de paternidad y prestaciones familiares que permitan: a madres y padres ejercer el derecho a cuidar; a los niños y las niñas gozar del derecho a ser cuidado, manteniendo un nivel de vida adecuado durante periodos esenciales para su desarrollo, y a las madres gozar del autocuidado, tanto en el periodo de embarazo como en el de parto y posparto. Además, deben asegurar progresivamente las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivencia que permiten garantizar los derechos a cuidar y al autocuidado de las personas cuidadoras, y eviten que queden desamparadas ante contingencias de vejez o invalidez que les impidan proveerse su propia subsistencia por haber dedicado su vida a las labores cuidado” (párr. 263). 4. Responsabilidad del Estado. Vulnerabilidad. Niños, niñas y adolescentes. Adultos mayores. Personas con discapacidad. “[E]n virtud del principio de corresponsabilidad, la sociedad y el Estado deben concurrir para garantizar, mediante políticas de cuidado, la protección especial y reforzada de aquellos niños, niñas y adolescentes a quienes sus familias no pueden brindarles servicios adecuados de cuidado. Sobre este punto, la Corte nota que no todas las familias están en la misma capacidad o posibilidad de prestar el cuidado requerido por los niños, niñas y adolescentes en atención a su grado de desarrollo. Dicha falta de capacidad puede tener diferentes grados y ocurre, por ejemplo, en el caso de niños, niñas y adolescentes: privados del cuidado parental o de quienes se encuentran en peligro de encontrarse en dicha situación; en situaciones de pobreza o pobreza extrema; que se encuentran en otras situaciones de riesgo; en conflicto con la ley o que se encuentran institucionalizados por cualquier otra razón; cuyos padres no pueden cuidarles debido a que tienen alguna enfermedad, discapacidad o imposibilidad para trabajar, o en los casos en que los padres tienen responsabilidades laborales y no tienen capacidad económica para pagar por el cuidado de sus hijos. En esas circunstancias, para garantizar la referida protección especial derivada del cuidado en condiciones de igualdad a todos los niños, niñas y adolescentes, los Estados, en conjunto con la sociedad, deben concurrir en el cuidado y, según sea el caso, asumir dicha responsabilidad o prestar la asistencia necesaria a padres o cuidadores para que puedan cumplir con ella” (párr. 178). “[A] la luz del derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación, la Corte entiende el derecho de las personas mayores a ser cuidadas desde dos perspectivas: la primera, referida al derecho a acceder efectivamente a los cuidados, el cual debe ser garantizado sobre la base del principio de corresponsabilidad, de modo que el Estado debe concurrir cuando la familia y la sociedad no puedan hacerlo, y la segunda, a los derechos de las personas mayores que ya se encuentran recibiendo cuidados” (párr. 186). “[L]as personas que tienen una discapacidad continúan enfrentando obstáculos y barreras de acceso en condiciones de igualdad al ejercicio del derecho al cuidado, en la medida en que siguen siendo considerados como destinatarios pasivos de cuidado. Por lo anterior, a juicio de la Corte, la garantía del derecho al cuidado de las personas con discapacidad debe partir desde las necesidades de ‘apoyo’ y no solo de ‘atención’. Lo anterior bajo el entendido de que el apoyo y cuidado que requieren las personas con discapacidad no es homogéneo, incluso para personas que comparten la misma condición, por lo que debe propiciarse que su prestación tenga en cuenta las necesidades individuales de las personas y no los intereses de los proveedores de los servicios de apoyo o cuidado [...]. Bajo esa premisa, los Estados deben garantizar que el criterio de la persona con discapacidad sea determinante para establecer el contenido del derecho a ser cuidado en cada caso concreto, sin perjuicio de aquellos casos en los que, en atención a la condición de cada persona y a sus características particulares, se establezca de forma excepcional que no es posible la toma de decisiones de manera autónoma e independiente, y se defina como última opción la necesidad de recibir atención médica en establecimientos especializados [...]. Por ello, se deben privilegiar los enfoques de apoyo y atención que, sobre la base del principio de corresponsabilidad, garanticen en la mayor medida posible el ejercicio de la autonomía, capacidad de gestión y capacidad de acción de las personas con discapacidad” (párrs. 196-197). “[L]a Corte concluye que los niños y niñas, en tanto principales destinatarios de cuidados, especialmente en las primeras etapas de vida, y en función de su desarrollo progresivo, tienen derecho a recibir cuidados que garanticen el derecho a la protección especial y reforzada. Los primeros llamados a garantizar el cuidado de niños, niñas y adolescentes son los miembros de sus familias, en particular sus padres. Sin embargo, en caso de que la familia no esté en capacidad de brindar los cuidados requeridos, en virtud de principio de corresponsabilidad, la sociedad y los Estados tienen la obligación de concurrir a garantizar el derecho al cuidado en condiciones de igualdad. Asimismo, el Estado debe garantizar el derecho al cuidado de las personas mayores en igualdad de condiciones que el resto de la población. Por lo anterior, los Estados tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para revertir los estereotipos basados en la edad y la capacidad, con el objeto de que las personas que pertenecen a estos sectores de la población sean reconocidas y protegidas. Finalmente, los Estados deben adoptar aquellas medidas necesarias para garantizar el ejercicio del derecho al cuidado de las personas con discapacidad y con enfermedades graves o crónicas o que comprometan la independencia y que demanden la prestación de cuidados” (párr. 204). 5. Prision Domiciliaria. Personas Privadas de la libertad. Género. Derecho al cuidado. "[L]a Corte ya se ha pronunciado sobre las mujeres cuidadoras vinculadas al sistema penitenciario y, en particular, sobre las mujeres a las que se les ha impuesto una medida privativa de la libertad. Al respecto, ha reconocido que “un alto porcentaje de las mujeres encarceladas tienen responsabilidad de cuidado sobre niños u otras personas dependientes, o son jefas de hogares monoparentales”, situación que las ubica en una posición especial de vulnerabilidad e impone obligaciones específicas a los Estados. En esa medida, respecto de las mujeres privadas de libertad que se encuentran embarazadas, en período de posparto y lactancia o con responsabilidades de cuidado, la Corte ha sostenido que debe darse preferencia a medidas alternativas o sustitutivas a la privación de la libertad o, en su defecto, medidas como la detención domiciliaria o el uso de brazalete o tobilleras electrónicas, teniendo en cuenta la gravedad del delito –en casos de delitos no violentos-, el mínimo riesgo que representa la mujer infractora para la sociedad, y el interés superior de los niños y niñas. Esto quiere decir que la privación de libertad solo debe disponerse en casos excepcionales y, cuando ello ocurra, se deben adoptar las medidas que sean necesarias para que las mujeres puedan ejercer, en la medida de lo posible, las responsabilidades de cuidado que sean compatibles con la detención intramural "(párr. 165). "[E]ste Tribunal considera que la situación de especial vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres privadas de la libertad, en relación con el ejercicio del derecho al cuidado, persiste incluso en los casos de detención domiciliaria. Esto ocurre porque, en la mayoría de los casos, por las condiciones de detención, no pueden ejercer trabajos formales remunerados, cumplir adecuadamente con responsabilidades como madres o cuidadoras, incluyendo, por ejemplo, ir al médico cuando ellas o las personas bajo su cuidado lo necesitan. Así, las condiciones particulares de las mujeres en detención domiciliaria las ponen en una situación de especial vulnerabilidad, por lo que el Estado debe adoptar medidas progresivas que garanticen que las medidas sustitutivas de detención permitan el ejercicio adecuado del derecho a cuidar" (párr. 166). "Otro grupo de mujeres vinculadas al sistema penitenciario que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad son aquellas que tienen familiares detenidos, pues “el encarcelamiento de una persona exacerba las responsabilidades de cuidado” y refuerza los roles de género de las mujeres con quienes las personas detenidas mantienen vínculos socioafectivos. Asimismo, la Corte hace notar que tener un familiar en prisión impone a las mujeres hasta una triple jornada, en la medida en que deben encargarse de generar ingresos, de las labores domésticas y del cuidado de la persona detenida, al tiempo que compatibilizan estas actividades y cumplen las exigencias de los sistemas penitenciarios. En consecuencia, el Estado debe adoptar medidas de atención respecto de las mujeres en esta situación, atendiendo a la especial vulnerabilidad en que se encuentran" (párr. 167). 6. Derecho a la salud. Desc. Responsabilidad del Estado "Este Tribunal se ha pronunciado sobre el derecho a la salud se han referido, entre otros, sobre la protección debida a personas que padecen enfermedades graves, personas mayores, personas privadas de la libertad, mujeres, niñez, personas con discapacidad, y en general personas en situación de vulnerabilidad. Ha sostenido que, dentro de las obligaciones del Estado en relación con este derecho, se encuentran los deberes de: a) regular y fiscalizar con carácter permanente la prestación de servicios de salud públicos y privados; b) garantizar precondiciones necesarias para una vida saludable, incluyendo el acceso a la alimentación, al agua y al medio ambiente sano; c) adoptar medidas para garantizar el acceso a bienes de calidad, servicios e información para la prevención, diagnóstico, tratamiento, atención y apoyo de enfermedades, especialmente aquellas de mayor gravedad como el VIH o la tuberculosis; d) implementar acciones diferenciadas para personas en condición de vulnerabilidad lo cual incluye, entre otros, servicios de salud adecuados, especializados y diferenciados; e) acceso a información precisa y oportuna sobre salud reproductiva y materna para las mujeres en periodo de gestación, parto y postparto, incluyendo medidas para garantizar el consentimiento informado frente a cualquier procedimiento; f) atención gratuita y calificada y protocolos de atención que incluyan historiales médicos, diagnóstico expedito y traslado en los eventos en que sea necesario respecto de las personas privadas de la libertad, y g) servicios sanitarios de rehabilitación y cuidados paliativos, tomando en consideración las particularidades del tratamiento médico que requieren los niños y niñas que sufren discapacidades o enfermedades no frecuentes" (párr. 268). |
| Tribunal : | Corte Interamericana de Derechos Humanos |
| Voces: | ADULTOS MAYORES ASISTENCIA FAMILIAR ASISTENCIA SOCIAL DERECHO AL CUIDADO ESTEREOTIPOS DE GÉNERO IGUALDAD NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES NO DISCRIMINACIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD RESPONSABILIDAD DEL ESTADO SEGURIDAD SOCIAL SISTEMAS DE APOYO TRABAJO VULNERABILIDAD PRISIÓN DOMICILIARIA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD GÉNERO DERECHO AL CUIDADO DERECHO A LA SALUD DESC RESPONSABILIDAD DEL ESTADO |
| Jurisprudencia relacionada: | https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/4321 https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/5873 https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/5961 https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/6092 https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/6175 |
| Aparece en las colecciones: | Jurisprudencia internacional |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| OC 31-25.pdf | documento completo | 1.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |