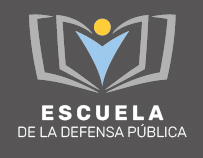Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/5737| Título : | OC 32/25 sobre emergencia climática y derechos humanos |
| Fecha: | 29-may-2025 |
| Resumen : | El 9 de enero de 2023, Chile y Colombia presentaron una solicitud de Opinión Consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de las obligaciones de los Estados, en su dimensión individual y colectiva, para responder a la emergencia climática en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. En especial, le solicitaron que hiciera foco en las afectaciones diferenciadas que dicha emergencia tiene sobre las personas de diversas regiones y grupos poblacionales, la naturaleza y la supervivencia humana en nuestro planeta. |
| Decisión: | La Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó el alcance de las obligaciones sustantivas y procedimentales de los Estados frente a la emergencia climática. En su documento, reconoció a la Naturaleza como sujeto de derecho y determinó que la obligación de no generar daños irreversibles al clima y al ambiente es de carácter imperativo. Asimismo, reconoció la existencia de un derecho humano a un clima sano derivado del derecho a un ambiente sano. Por otra parte, remarcó la responsabilidad que cabe a las empresas en la atención de la emergencia climática y llamó a los Estados a exigirles que operen con debida diligencia. Asimismo, alertó que el impacto del cambio climático puede generar desplazamientos forzados y alentó a los Estados a adoptar un marco normativo acorde que garantice la protección integral de estas personas. En otra línea, reconoció que el acceso a la información en materia climática es fundamental para la protección del derecho al ambiente y a un clima sano. En función de la complejidad de los litigios ambientales, propuso que las reglas de la prueba se flexibilicen conforme los principios pro persona y pro natura. Por último, analizó el impacto diferenciado que sufren algunos sectores o grupos sociales frente a la emergencia climática, como las personas en situación de vulnerabilidad económica, los pueblos indígenas y los pueblos campesinos, entre otros. |
| Argumentos: | 1. Ambiente. Cambio climático. Daño ambiental. Responsabilidad del Estado. Principio precautorio. “Los ecosistemas constituyen sistemas complejos e interdependientes, en los cuales cada componente desempeña un papel esencial para la estabilidad y continuidad del conjunto. La degradación o alteración de estos elementos puede provocar efectos negativos en cascada que afectan tanto a las demás especies como al ser humano, en su calidad de parte de dichos sistemas. El reconocimiento del derecho de la Naturaleza a mantener sus procesos ecológicos esenciales contribuye a la consolidación de un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible, que respete los límites planetarios y garantice la disponibilidad de los recursos vitales para las generaciones presentes y futuras. Avanzar hacia un paradigma que reconozca derechos propios a los ecosistemas resulta fundamental para la protección de su integridad y funcionalidad a largo plazo, y proporciona herramientas jurídicas coherentes y eficaces frente a la triple crisis planetaria a fin de prevenir daños existenciales antes de que estos alcancen un carácter irreversible” (párr. 279). “En efecto, la protección de la Naturaleza, en tanto sujeto colectivo de interés público, proporciona un marco propicio para que los Estados —y otros actores relevantes— avancen en la construcción de un sistema normativo global orientado hacia el desarrollo sostenible. Tal sistema es esencial para preservar las condiciones que sustentan la vida en el planeta y garantizar un entorno digno y saludable, indispensable para la realización de los derechos humanos. Esta comprensión resulta coherente con una interpretación armónica de los principios pro natura y pro persona” (párr. 281). “A partir de esta comprensión, la Corte subraya que los Estados no sólo deben abstenerse de actuar en forma que cause un daño ambiental significativo, sino que tienen la obligación positiva de adoptar medidas para garantizar la protección, restauración y regeneración de los ecosistemas [...]. Estas medidas deben ser compatibles con la mejor ciencia disponible y reconocer el valor de los saberes tradicionales, locales e indígenas. Asimismo, deben estar orientadas por el principio de no regresividad y asegurar la plena vigencia de los derechos de procedimiento” (párr. 283). “En vista de que el equilibrio de las condiciones para la vida sana en el ecosistema común es requisito para la habitabilidad presente y futura del planeta, su protección legal constituye un prerrequisito irrenunciable vis-a-vis la protección de los bienes jurídicos ya amparados por el derecho internacional, incluyendo aquellos formalmente designados como prohibiciones de conductas que no admiten acuerdo en contrario. A contrario sensu, considerar las conductas antropogénicas con impacto irreversible en el equilibrio vital del ecosistema planetario como no prohibidas en forma imperativa por el derecho internacional, por lógica socavaría las condiciones necesarias sine qua non para la vigencia de derechos fundamentales de la persona humana ya protegidos por el derecho internacional como normas de esa jerarquía superior. Por lo tanto, la obligación de preservar dicho equilibrio debe ser interpretada como un deber internacional de carácter imperativo” (párr. 290). “Los intereses existenciales de individuos y colectivos de todas las especies –dada su trascendencia temporal y geográfica– cuyos derechos a la vida, la integridad personal y la salud ya han sido reconocidos por el derecho internacional, cristalizan la obligación de dejar de lado conductas antropogénicas que amenazan en forma crítica el equilibrio de nuestros ecosistemas planetarios. Las prohibiciones derivadas de la obligación de preservar nuestro ecosistema común, como precondición al goce de otros derechos ya identificados como fundamentales, son de una trascendencia tal que no deben admitir acuerdo en contrario, por lo que tienen el carácter de jus cogens” (párr. 291). 2. Cambio climático. Derechos humanos. “[E]l reconocimiento de un derecho humano a un clima sano como un derecho independiente —derivado del derecho a un ambiente sano— responde a la necesidad de dotar al orden jurídico interamericano de una base con entidad propia, que permita delimitar con claridad las obligaciones estatales específicas frente a la crisis climática y exigir su cumplimiento de manera autónoma respecto de otros deberes vinculados a la protección ambiental. Este reconocimiento, además, se alinea con la evolución del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho ambiental internacional, en la medida en que fortalece la protección de las personas frente a una de las amenazas más graves que enfrentan y seguirán enfrentando sus derechos en el futuro. La Corte entiende que un clima sano es aquel que se deriva de un sistema climático libre de interferencias antropogénicas peligrosas para los seres humanos y para la Naturaleza como un todo. Esto supone reconocer que, en condiciones funcionales y aún en ausencia de tales interferencias, el clima es variable y tal variabilidad entraña riesgos inherentes que pueden afectar la seguridad de los ecosistemas” (párr. 300). “Como elemento sustantivo del derecho a un ambiente sano, el derecho a un clima sano tiene connotaciones individuales y colectivas. En su esfera colectiva, este derecho protege el interés colectivo de las generaciones presentes y futuras de seres humanos y de otras especies a mantener un sistema climático apto para asegurar su bienestar y el equilibrio entre ellas, frente a las graves amenazas existenciales derivadas de los efectos de la emergencia climática. La titularidad de esta dimensión del derecho a un clima sano recae en forma indivisible y no exclusiva sobre el conjunto integrado por quienes comparten dicho interés colectivo. El incumplimiento de las obligaciones internacionales destinadas a proteger el sistema climático global afecta necesariamente dicho interés y genera la responsabilidad del Estado. Por lo cual, las medidas destinadas a poner fin a la violación, a evitar que se repita y a reparar sus consecuencias deben beneficiar simultáneamente a la humanidad presente y futura, así como a la Naturaleza en su conjunto” (párr. 302). “En su esfera individual, en cambio, el derecho a un clima sano protege la posibilidad de cada persona de desarrollarse en un sistema climático libre de interferencias antropogénicas peligrosas. Por ello, su protección actúa como precondición para el ejercicio de otros derechos humanos. En tal sentido, la esfera individual del derecho resultará violada cuando el incumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones en materia de protección del sistema climático global no solo afecte dicho sistema, sino, además, conduzca a la lesión directa de los derechos individuales de una o varias personas. De la responsabilidad internacional generada por tal violación surgirán, en consecuencia, el deber de reparar integralmente los daños individuales o colectivos causados a la víctima” (párr. 303). 3. Cambio climático. Empresa. Debida diligencia. Evaluación del impacto ambiental. “No cabe duda a este Tribunal que las empresas están llamadas a desempeñar un papel fundamental en la atención de la emergencia climática. En este sentido, la Corte recuerda que los Estados deben adoptar medidas legislativas y de otro carácter para prevenir las violaciones a derechos humanos producidas por empresas estatales y privadas, e investigarlas, castigarlas, así como garantizar la reparación de sus consecuencias, cuando dichas violaciones ocurran. Se trata, en definitiva, de una obligación que debe ser cumplida por las empresas y regulada por los Estados que son los sujetos de derecho internacional sobre los cuales la Corte ejerce jurisdicción. De esta forma, los Estados se encuentran obligados a reglamentar la adopción por parte de las empresas de acciones dirigidas a respetar los derechos humanos reconocidos en los distintos instrumentos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos ⎯incluidos la Convención Americana y el Protocolo de San Salvador. En virtud de esta regulación, las empresas deben evitar que sus actividades provoquen o contribuyan a provocar violaciones a derechos humanos, y adoptar medidas dirigidas a subsanar dichas violaciones” (párr. 345). “Así, los Estados deben (i) exhortar a todas las empresas domiciliadas o que operan en su territorio y jurisdicción adopten medidas efectivas para combatir el cambio climático y los impactos relacionados sobre los derechos humanos; (ii) promulgar legislación que obligue a las empresas a actuar con la debida diligencia en materia de derechos humanos y cambio climático a lo largo de toda la cadena de valor; (iii) exigir a las empresas, estatales y privadas, que divulguen de forma accesible las emisiones de gases de efecto invernadero de su cadena de valor; (iv) requerir que las empresas adopten medidas para reducir dichas emisiones, y que aborden su contribución al clima y a los objetivos de mitigación climática, en todas sus operaciones, y (v) adoptar una serie de normas para desalentar el lavado de imagen verde (greenwashing) y la influencia indebida de las empresas en la esfera política y reguladora en este ámbito, y apoyar las acciones de los defensores de los derechos humanos” (párr. 347). “[L]a obligación de realizar estudios de impacto ambiental constituye una salvaguarda respecto de posibles impactos socioambientales vinculados a un proyecto o actividad potencialmente peligrosa para el ambiente. Por ello, la realización de dicho estudio es obligatoria siempre que se determine que un proyecto o actividad acarrea un riesgo de daño ambiental significativo” (párr. 358). “Este Tribunal estima además que, en cumplimiento del estándar de debida diligencia reforzada, los Estados deben evaluar minuciosamente la aprobación de actividades que potencialmente puedan generar daños significativos al sistema climático. Al respecto, deben tener en cuenta la mejor ciencia o conocimiento disponible, la estrategia y meta de mitigación que deben haber definido previamente y el carácter irreversible de los impactos climáticos. Todo ello con el fin de adoptar las mejores medidas de prevención respecto de la afectación potencial del sistema climático global” (párr. 363). 4. Cambio climático. Migrantes. Desplazamiento forzado. “De acuerdo con el ACNUR, la mayoría de las personas movilizadas en el contexto del cambio climático son desplazados internos. No obstante, también existen eventos de migración transfronteriza por razones climáticas [...]. Este Tribunal ha advertido que cuando las personas se ven obligadas a movilizarse internacionalmente se enfrentan a numerosas violaciones de los derechos humanos” (párr. 420). “Frente al panorama descrito, este Tribunal destaca, como punto de partida, que los Estados están obligados a adoptar medidas para prevenir, de conformidad con un estándar de debida diligencia reforzada, las migraciones y desplazamientos forzados derivados directa e indirectamente de desastres y otros impactos del cambio climático. En tal sentido, la Corte resalta la importancia de diseñar e implementar medidas adecuadas para asegurar la protección de los sectores y grupos poblacionales expuestos a desastres y otros efectos del cambio climático. Estas medidas, relacionadas con la protección de fuentes de ingreso, seguridad alimentaria e hídrica, vivienda adecuada, entre otras, deben ser parte de las políticas públicas relativas al avance hacia el desarrollo sostenible, así como de las metas y estrategias de mitigación y de las metas y planes de adaptación” (párr. 422). “La Corte estima que los Estados deben establecer un marco normativo adecuado que disponga a nivel interno mecanismos legales y/o administrativos efectivos para garantizar la protección jurídica y humanitaria de las personas desplazadas a través de fronteras internacionales debido a los efectos del cambio climático. Los Estados deben establecer mecanismos efectivos para garantizar la protección humanitaria de estas personas a través del establecimiento de categorías migratorias adecuadas como las visas humanitarias, la autorización de permanencias temporales, y/o la protección bajo el estatus de refugiados u otros similares, que les puedan brindar protección contra la devolución. La Corte observa que las medidas señaladas deben darse sin perjuicio de las soluciones de largo plazo que deberán adoptarse en el marco de la cooperación y la gestión responsable y coordinada de la movilidad humana a nivel internacional” (párr. 433). 5. Cambio climático. Derecho a la información. Publicidad. “El Tribunal subraya que la garantía efectiva del acceso a la información en materia climática constituye una condición esencial para la protección, entre otros, de los derechos a la vida, la integridad, la salud, al ambiente y al clima sano. Dicha información permite la participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso y, a su vez, fomenta la transparencia de las actividades estatales, promoviendo la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. En el contexto de la emergencia climática, el acceso a la información permite, además, activar mecanismos de protección frente a desastres, fomentar el control y la participación de la ciudadanía, y es indispensable para la definición de metas, planes y estrategias de mitigación y adaptación, así como para la adopción de medidas de reparación” (párr. 500). “En consecuencia, la Corte considera que el derecho al acceso a la información impone a los Estados la obligación de establecer sistemas y mecanismos apropiados para la producción, recopilación, análisis y difusión de información relevante para la protección de los derechos humanos en el marco de la emergencia climática. Ello incluye información completa, general y específica, clasificada por población y sector; sistemas de alerta temprana, que provean información oportuna, sobre riesgos de desastres; así como datos necesarios para establecer, implementar y actualizar las metas, planes y estrategias de mitigación y adaptación [...]. Esta información debe ser utilizada para estimular la máxima participación de la ciudadanía en la acción climática” (párr. 505). “Por otra parte, el Tribunal ha señalado que el derecho de acceso a la información se ve complementado con una correlativa obligación positiva del Estado de suministrarla. En atención a su importancia, la información relativa a las causas e impactos del cambio climático y a las medidas para hacerles frente es de interés público y debe regirse por el principio de máxima publicidad. Por ello, el acceso a esta información no debe ser supeditado a la demostración de un interés directo o una eventual afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una restricción legítima. El Estado debe garantizar que el acceso a esta información sea asequible, efectivo y oportuno. Ello incluye la información producida por y en poder del Estado” (párr. 519). 6. Derecho ambiental. Daño ambiental. Prueba. Acceso a la justicia. “La Corte observa que, dada la complejidad inherente a los litigios climáticos, la aplicación estricta de ciertas disposiciones generales en materia probatoria podría constituir un obstáculo injustificado para el acceso efectivo a la justicia. En este contexto, corresponde a las autoridades judiciales adoptar un enfoque que tenga en cuenta las particularidades propias de este tipo de litigios, tales como las dificultades para acreditar la relación causal entre el daño y su origen, la asimetría en el control y acceso a los medios probatorios —incluida la prueba satelital—, así como la concentración de información técnica en actores con mayores capacidades institucionales o económicas. Tales elementos exigen una interpretación de las reglas probatorias conforme con los principios de disponibilidad de la prueba, cooperación procesal, pro persona, pro natura y pro actione” (párr. 552). “En cuanto al primero de estos aspectos, la Corte constata que el acceso a la justicia demanda la adopción de estándares probatorios alternativos que permitan establecer la relación causal, con base en la mejor ciencia disponible, a partir de la generación o tolerancia de riesgos significativos por la omisión de medidas de prevención, y la exposición efectiva de personas o grupos a tales riesgos, sin exigir necesariamente la prueba de un nexo causal directo. En tal sentido, este Tribunal llama la atención sobre la posibilidad de presumir el nexo causal entre las emisiones de GEI y la degradación del sistema climático, así como aquel existente entre dicha degradación y los riesgos que esta genera sobre los sistemas naturales y las personas” (párr. 553). “En línea con lo anterior, la Corte considera que las disposiciones relativas a la admisibilidad, validez y valoración de la prueba deben ser interpretadas de manera flexible a fin de evitar que tales normas se transformen en barreras procesales injustificadas para las víctimas, en particular para aquellas en especial situación de vulnerabilidad, en el contexto de la emergencia climática. Ello requiere una valoración particularizada de las posibles asimetrías entre las partes y la adopción de medidas adecuadas —como la inversión de la carga probatoria— que permitan garantizar el acceso efectivo a la justicia” (párr. 554). 7. Cambio climático. Principio de interseccionalidad. Desigualdad social. Vulnerabilidad. “La Corte constata que el cambio climático crea riesgos extraordinarios y cada vez más graves para los derechos humanos de ciertos grupos poblacionales cuya situación de vulnerabilidad se ve acrecentada por la confluencia de factores interseccionales y estructurales de discriminación. Entre estos factores se destacan la pobreza y la desigualdad. En efecto, las regiones más pobres y desiguales del mundo son las más vulnerables a experimentar las consecuencias más graves del cambio climático precisamente porque cuentan con menos recursos y capacidad para hacer frente a estas consecuencias, enfrentan mayores desafíos de gobernanza, solo cuentan con acceso limitado a servicios y recursos básicos, atraviesan conflictos violentos y sus medios de subsistencia son más sensibles al clima” (párr. 594). “La inclusión de medidas diferenciales en todas las acciones emprendidas por los Estados es necesaria para garantizar la igualdad real en el goce de los derechos en el contexto de la emergencia climática. Si bien estas medidas deben ser definidas en respuesta a los riesgos particulares advertidos por cada Estado, la Corte constata la existencia de ciertas situaciones de vulnerabilidad comunes, ante las cuales, el principio de igualdad y la prohibición de discriminación suponen la existencia de obligaciones específicas. En efecto, el cambio climático afecta en forma particular, entre otros grupos, a (i) los NNA y (ii) los pueblos indígenas, tribales, y las comunidades afrodescendientes y campesinas. Además, (iii) los eventos climáticos pueden tener efectos desproporcionados en las mujeres, las personas con discapacidad y las personas mayores, entre otras (párr. 596). |
| Tribunal : | Corte Interamericana de Derechos Humanos |
| Voces: | ACCESO A LA JUSTICIA CAMBIO CLIMÁTICO DAÑO AMBIENTAL DEBIDA DILIGENCIA DERECHO A LA INFORMACIÓN DERECHO A UN AMBIENTE SANO DERECHO AMBIENTAL DERECHOS HUMANOS DESC DESIGUALDAD SOCIAL DESPLAZAMIENTO FORZADO EMPRESA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL AMBIENTE MIGRANTES PERSPECTIVA DE INTERSECCIONALIDAD PRINCIPIO DE PREVENCIÓN PRINCIPIO PRECAUTORIO PRINCIPIO PRO NATURA PRUEBA PUBLICIDAD RESPONSABILIDAD DEL ESTADO VULNERABILIDAD |
| Jurisprudencia relacionada: | https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/2326 https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/3842 https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/4254 https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/5925 |
| Aparece en las colecciones: | Jurisprudencia internacional |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| OC 32-25.pdf | fallo completo | 2.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |