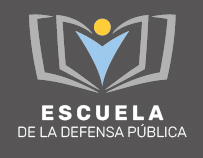Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/6035| Título : | CASO N° 96-21-JP |
| Fecha: | 22-may-2025 |
| Resumen : | Una adolescente venezolana vivía en Ecuador con su pareja, un hijo en común y su suegra. La joven estaba embarazada y concurrió a un hospital universitario a dar a luz. En el lugar, los médicos advirtieron que debían realizar una cesárea de urgencia. Durante la operación, el personal de salud le informó que convenía ligarle las trompas porque tenía preclamsia y podría morirse si tenía otro embarazo. En ese contexto, le dieron un documento que firmó sin poder leer. Además, ese documento no hacía referencia alguna a métodos anticonceptivos, sus diferencias y los efectos en el desarrollo sexual. Por otra parte, abordaron a su suegra y le indicaron que su nuera podría morir con otro embarazo. De esa manera, prestó su consentimiento para el procedimiento de esterilización. En consecuencia, un ginecólogo esterilizó a la adolescente. Luego, se llevaron a su bebé y no le permitieron verla. Ante su reclamo, personal del centro de salud le indicó que no se encontraba en condiciones de cuidar a la niña. También le notificaron que la bebé quedaría bajo la tutela del Estado. Días más tarde, la joven madre obtuvo el alta médica. Sin embargo, el hospital la retuvo dentro de sus instalaciones durante varios días bajo el argumento de su minoría de edad. En ese período, la joven fue sometida a entrevistas con psicólogas y trabajadoras sociales. Asimismo, le impidieron la visita de sus familiares. Mientras continuaba alojada en el centro de salud, la tía de la joven contactó una abogada que interpuso una acción de protección en contra del hospital y el Ministerio de Salud Pública. En su presentación, sostuvo que se encontraban afectados derechos constitucionales. Al día siguiente, la Dirección Nacional de Policía especializada en Niños, Niñas y Adolescentes labró un acta para que la joven madre pudiera retirarse con su hija. La unidad judicial interviniente rechazó la acción de protección. Entre sus argumentos, indicó que no se habían vulnerado los derechos constitucionales de la paciente y que los actos cuestionados eran legítimos dentro del protocolo aplicable a madres menores de edad. Contra esa decisión, su defensa interpuso un recurso de apelación. Sin embargo, el tribunal superior denegó la presentación, declaró improcedente la acción de protección y confirmó la resolución de primera instancia. Entonces, la Sala de Selección de la Corte Constitucional de Ecuador tomó el caso para el desarrollo de jurisprudencia vinculante. |
| Decisión: | La Corte Constitucional de Ecuador, por mayoría, dejó sin efecto la decisión de la unidad judicial. En ese marco, aceptó la acción de protección interpuesta y declaró afectados los derechos constitucionales de tomar decisiones libres, informadas, responsables y voluntarias sobre su salud sexual y reproductiva. También indicó que se habían vulnerado los derechos a la integridad, a la igualdad y a la no discriminación. En ese marco, ordenó al Hospital Universitario que abonara a la adolescente la suma de quince mil dólares americanos como reparación por la violencia obstétrica y que pida disculpas públicas. Entre otras cuestiones, dispuso que el Ministerio de Salud debía revisar sus protocolos de actuación sobre la atención integral en salud sexual y reproductiva, y capacitar al personal de salud en la prevención de violencia obstétrica (juezas Quevedo y Cárdenas Reyes, y jueces Benavides Ordóñez, Escudero Soliz, Lozada Prado y Ortiz Ortiz). |
| Argumentos: | 1. Niños, niñas y adolescentes. Migrantes. Vulnerabilidad. Derecho a la salud. Derechos reproductivos. Derechos sexuales. Derecho a la información. Consentimiento. Derecho a la integridad personal.
“[L]a Corte ha señalado que, de entre las personas migrantes, las niñas, niños y adolescentes, dada su especial vulnerabilidad, requieren por parte del Estado la garantía de una protección prioritaria de sus derechos. Por ello, el Estado debe actuar con un mayor énfasis en la tutela y respeto de los derechos y garantías de este grupo humano. [E]l Estado ecuatoriano está obligado a identificar las necesidades de protección de las adolescentes en situación de movilidad humana y adoptar las medidas que se deriven de tal condición. Además, es obligación del Estado adoptar medidas específicas para garantizar que este grupo humano tenga acceso a información y servicios sobre su salud sexual y reproductiva, e inclusive ‘velar por que las personas no sean objeto de hostigamiento para ejercer su derecho a la salud sexual y reproductiva’. Parte de estas obligaciones, por ejemplo, es la de adoptar medidas tendientes a brindar servicios de salud seguros, de calidad (art. 362 CRE), de calidez, informados y de buen trato (art. 66.35 CRE), destinados a conseguir un ambiente de interrelación personal, sincero, amable, humano y respetuoso con la paciente. Por ello, este Organismo ha enfatizado que, en el plano de los derechos de niñas, niños y adolescentes, el principio de buen trato se encuentra íntimamente vinculado con el del cuidado de la niñez y adolescencia” (párrs. 42 y 48).
“La Constitución […] reconoce y garantiza a las personas: El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras. [E]n concordancia, el texto constitucional en el número 10 del mismo artículo 66 recoge el ‘derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener’. [L]as disposiciones constitucionales en referencia parten de una condición fundamental del ser humano, su libertad, y consagran, por un lado, el derecho a decidir sobre su vida y salud sexual y, por el otro, el derecho a decidir sobre su vida y salud reproductiva. En el segundo caso, la Corte ha explicado que los derechos reproductivos aluden al ejercicio de la potestad de la persona para decidir las condiciones bajo las cuales va a ejercer su capacidad reproductiva y la manera de hacerlo” (párrs. 60–62).
“[E]ste Organismo ya ha establecido que para considerar garantizado el derecho a tomar decisiones informadas, la información con la que debe contar el paciente debe ser integral. Es decir, debe ser transmitida de una forma, en un lenguaje y en un idioma que la persona pueda comprender. Lo anterior guarda especial relevancia en el caso de las y los adolescentes quienes son sujetos del derecho a ser informados de manera adecuada y apropiada, en función de su edad y madurez, sobre su situación de salud y de todos los aspectos pertinentes en relación con sus intereses […]. En la adolescencia, tiene una importante connotación la libertad y la voluntariedad de las decisiones sobre la salud y vida reproductiva. La Corte ha enfatizado que, dada la trascendencia del derecho a decidir, se debe poner especial énfasis en dotar a las adolescentes de herramientas normativas, educativas, de salud e informativas que les permitan construir su criterio sobre cómo ejercer su sexualidad y su capacidad reproductiva. En tal virtud, este Organismo ha considerado que la libertad en el ejercicio de sus derechos reproductivos y sexuales está íntimamente relacionada con su grado de autonomía. De ahí que la intervención por parte del Estado, la sociedad y la familia en el contenido de estos derechos de las adolescentes ‘debe tender a la construcción de un grado de autonomía tal que les permita la elaboración de un plan de vida acorde a sus necesidades y aspiraciones, libre de tabúes, sanciones y represiones’” (párrs. 65 y 68). 2. Consentimiento. Derecho a la información. Migrantes. Vulnerabilidad. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Prueba. Valoración de la prueba. Historia clínica. “[L]a Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resaltado que el consentimiento informado del paciente, además de ser una condición sine qua non para la práctica médica, garantiza ‘el respeto a su autonomía y su libertad para tomar sus propias decisiones de acuerdo a su plan de existencia’. Por tal razón, este Organismo ya ha determinado que el consentimiento informado es el derecho a manifestar de manera válida una práctica médica, cuando el paciente ha recibido suficiente información entendible sobre la naturaleza de los procedimientos, sus alternativas y efectos. Así mismo, esta Corte ya ha determinado que no informar, informar de manera ininteligible, asustar o exagerar sobre el diagnóstico y pronóstico, así como realizar acciones distintas a la voluntad del paciente, son actos que violan el derecho al consentimiento libre e informado” (párr. 69). “[E]n este caso, la información que el Hospital afirma haber puesto en consideración de la adolescente, para dar su consentimiento informado sobre la ligadura, no hace referencia alguna a los métodos anticonceptivos, sus diferencias y efectos en el desarrollo sexual, como establecen los ‘parámetros de asesoría en adolescentes’ de la Norma y Protocolo de Planificación Familiar del MSP. De la misma manera, se advierte que el formulario de consentimiento informado suscrito por [la adolescente] tampoco guarda correspondencia con las recomendaciones que se establecen en el Manual de Atención Integral de Salud en Adolescentes del Ministerio de Salud. Ello, en tanto que este instrumento establece claramente que, al momento de brindar información sobre la salud sexual y reproductiva, ‘al adolescente se le debe informar de todos los métodos anticonceptivos, ya que no existen métodos específicos ni desaconsejables para su edad, excepto los definitivos […]’. Lo advertido hasta aquí conduce a colegir que el formulario de consentimiento informado que el Hospital habría puesto en conocimiento de [la adolescente] para practicarle la ligadura tubárica no establece información oportuna, necesaria y suficiente, que permita considerar que la adolescente pudo tomar una decisión informada” (párr. 79 y 80). “En suma, el Hospital no contempló información necesaria y suficiente sobre la ligadura tubárica en relación con los métodos anticonceptivos, sus diferencias y efectos en el desarrollo sexual. Tampoco proporcionó información suficiente sobre la naturaleza y consecuencias de este procedimiento médico definitivo, ni se aseguró que la adolescente comprendía el procedimiento, sus riesgos y beneficios, conforme dictan las normas hospitalarias. En particular, al tratarse de una adolescente en contexto de movilidad humana, no acompañada por sus padres, exigía un mayor estándar de diligencia por parte del personal de salud. Su condición de especial vulnerabilidad debía haber reforzado la obligación de asegurar una comunicación clara, suficiente y adaptada a su nivel de madurez, considerando las posibles afectaciones médicas, psicológicas y sociales posteriores a la intervención quirúrgica. De tal manera, la Corte concluye que el Hospital no brindó información suficiente, necesaria, oportuna sobre el procedimiento de ligadura tubárica a [la adolescente], que permita considerar que ella pudo tomar una decisión informada” (párr. 82). “En el caso de [la adolescente], el Hospital no se tomó el tiempo necesario para explicar tal procedimiento médico a la adolescente porque, como se probó, el personal buscó su consentimiento el mismo día que se le iba a practicar una cesárea. [N]o es consecuente suponer que una decisión no planificada y de secuela definitiva e irreversible en la salud y la vida reproductiva de [la adolescente] fue adoptada por ella sin que medie algún tipo de coerción, discriminación o violencia. Tal recomendación del personal de salud, en el contexto referido, tuvo la capacidad de asustar sobre el diagnóstico de [la adolescente], lo que significó que el consentimiento sea viciado” (párrs. 92 y 95). “[E]l personal de salud debe asegurarse en estos casos que la adolescente sea capaz de resumir con sus propias palabras la naturaleza del procedimiento, así como sus riesgos, beneficios y alternativas, previo a solicitar su consentimiento mediante la firma de formularios. Además, se deberá considerar su estado psicológico y físico que pudiera influir en su decisión libre, voluntaria e informada. Las entidades que prestan atención de salud sexual y reproductiva a adolescentes deben considerar que ‘diagnosticar’, recomendar o insinuar prácticas médicas definitivas sobre la salud reproductiva cuando la paciente no ha expresado previamente su opinión para hacerlas, de manera que influya o coercione en la decisión de la paciente es una violación al derecho a tomar decisiones libres y voluntarias establecido en el artículo 66 número 9 y 10 del texto constitucional y una expresión de violencia obstétrica” (párr. 154, inc. 4 y 5). 3. Violencia de género. Violencia obstétrica. Vulnerabilidad. Derecho a la integridad personal. Consentimiento. Perspectiva de género. Perspectiva de interseccionalidad. “La Corte Constitucional ha determinado que la violencia contra la mujer se manifiesta en múltiples escenarios donde ésta se encuentra en situación de vulnerabilidad. Uno de estos escenarios ocurre en el contexto de la prestación de servicios y atención de salud ginecológica y obstétrica hacia mujeres embarazadas o no. A este tipo de violencia se la denomina ‘violencia obstétrica’. En similar sentido, la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres la nombra como ‘violencia gineco-obstétrica’ y determina que es ‘toda acción u omisión que limite el derecho de las mujeres embarazadas o no, a recibir servicios de salud gineco-obstétricos’ (art. 10). Este tipo de violencia surge en las relaciones médico-paciente, en las que se expresa una estructura de poder que consagra un mayor valor sobre el médico y el personal de salud por su posición social y sus conocimientos, que sobre la paciente, aun cuando las prácticas se realizan en el cuerpo de la mujer. De manera que, el conocimiento en el campo de la salud puede llegar a determinar que las conductas violentas hacia la mujer se justifiquen al ser realizadas por quien tendría la razón [hay nota] en el ámbito médico, lo que da pie a la invisibilización de esta violencia y a la regularización de su práctica en la atención de salud” (párrs. 49 y 50). “Las entidades que prestan atención de salud sexual y reproductiva a adolescentes deben considerar que demorar injustificadamente el egreso hospitalario de una mujer adolescente embarazada o en etapa de posparto pese a tener el alta médica, así como negar injustificadamente el acompañamiento por parte de una persona de confianza de la paciente, simbolizan formas de aislamiento en una etapa de especial vulnerabilidad de la mujer y se configuran en violencia psicológica y violencia obstétrica. La violencia obstétrica –constitucionalmente prohibida— es un tipo de violencia ejercido contra la mujer en el contexto de las relaciones de poder entre la paciente y el personal de un establecimiento de salud. Este tipo de violencia yace en el prejuicio de poner sobre el personal sanitario mayor valor que sobre la mujer, por considerar que quien ostenta el conocimiento en el campo de la salud actúa con la razón en este ámbito, aun cuando las prácticas se realizan en el cuerpo y salud de ella […]. Las autoridades judiciales que conozcan casos con circunstancias similares a las analizadas en esta sentencia y que están relacionadas con adolescentes embarazadas en situación de movilidad humana deberán adoptar un enfoque de protección reforzada con perspectiva de género, conforme a su deber de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, atendiendo a las condiciones particulares de vulnerabilidad interseccional que atraviesan estas personas. En tales casos, las autoridades judiciales deberán observar parámetros de actuación que garanticen un enfoque interseccional, de derechos y con perspectiva de género. Esto implica, entre otros: (i) identificar y valorar las condiciones específicas de vulnerabilidad de la persona; (ii) revisar que los procedimientos médicos se desarrollen con respeto al derecho a decidir de manera informada, responsable, libre y voluntaria sobre su salud sexual y reproductiva, así como al principio de interés superior del niño, cuando corresponda; (iii) viabilizar el acceso oportuno a una persona de confianza, a la defensa técnica o acompañamiento legal en caso de requerirlo; y, (iv) adoptar medidas inmediatas frente a cualquier forma de violencia institucional, incluyendo la obstétrica, que pueda comprometer la dignidad, salud física y emocional de la persona afectada y su hija/o recién nacida/o.” (párr. 154, inc. 7—11). 4. Derecho a la salud. Derechos reproductivos. Derecho a la integridad personal. Violencia psicológica. Consentimiento. No discriminación. “[E]l derecho a la salud sexual y reproductiva es indivisible e interdependiente de otros derechos humanos. En este caso, mermar el derecho de [la adolescente] a decidir sobre su salud sexual y reproductiva significó a la par una transgresión permanente a su esfera personal al esterilizarla de manera definitiva, así como a su derecho a recibir atención de salud que respete su condición social, etaria y de género. También se afectó su derecho a una atención de salud con calidad y calidez, al carecer de personal de salud respetuoso de los protocolos sobre planificación familiar y asesoramiento en vida sexual y reproductiva a adolescentes. Por lo dicho, el servicio de salud brindado a [la adolescente] en los contornos de esta causa da cuenta de la falta de reconocimiento a las cuestiones que confluyen en la atención prioritaria y especializada de las mujeres adolescentes en contexto de movilidad humana, y que acuden en búsqueda de atención médica en una etapa de vulnerabilidad como es el embarazo y el parto. La Corte recalca que […] la violación de derechos en materia sexual y reproductiva son formas de violencia por razón de género en los establecimientos que prestan servicios de salud y que están vinculadas a una discriminación estructural” (párr. 104). “Sobre el derecho a la integridad, la Corte Constitucional ha referido que este derecho comprende diversas dimensiones, entre esas la psíquica o psicológica, que implica el derecho a la conservación del ejercicio autónomo y saludable de las facultades emocionales e intelectuales. En tal sentido, por ejemplo, las manipulaciones afectivas o las formas de hostigamiento e inducción a situaciones traumáticas o dolorosas son ejemplos de afectación a la integridad psíquica. Así mismo, este Organismo ha subrayado que, de acuerdo a la norma constitucional (art. 66.3.b CRE), es parte del contenido del derecho a la integridad personal una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. De ahí que se establezca como una obligación estatal el prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial, la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad” (párr. 108). “La Corte advierte que la violencia psicológica perturba la esfera personal e interna de una persona, por lo que su afectación incide en una valoración emocional intrínseca de cada persona. Sin embargo, el caso como el de [la adolescente] permite valorar que, en la configuración de este tipo de violencia, desempeñan un papel esencial las circunstancias en las que ocurre la transgresión a la integridad psicológica, así como la situación del agresor y la supuesta víctima. En este caso, se trataba de una relación paciente y personal sanitario, en circunstancias en las que la salud mental de una mujer en puerperio o posparto ‘requiere estabilidad en su entorno y apoyo emocional. [L]a Corte encuentra que el Hospital no actuó congruentemente respecto al bienestar de [la adolescente] pues, en aplicación del interés superior de la adolescente, por un lado, realizó la ligadura definitiva a la adolescente bajo el ‘consentimiento’ de la madre de su pareja; pero, por otro lado, para permitir el egreso hospitalario, el establecimiento la trató como adolescente en situación de riesgo y no consideró a la madre de su pareja ni a su pareja como familiares. El personal médico no escuchó a [la adolescente] ni garantizó su participación efectiva en la toma de decisiones sobre su egreso hospitalario” (párrs. 121 y 133). “[E]l personal médico del Hospital transgredió el derecho de [la adolescente] a la integridad (art. 66.3.a CRE) en conexidad con su derecho a la igualdad y no discriminación (art. 66.4 CRE) y afectó directamente a su dignidad y bienestar, a la luz de su condición de adolescente, madre y su contexto de movilidad. Lo anterior porque: (i) ejerció discriminación en su contra al aplicar un protocolo que resultaba innecesario dado su contexto particular y, en consecuencia, dilatar su egreso hospitalario y el de su bebé recién nacida, sin considerar las circunstancias apremiantes y de especial vulnerabilidad; y (ii) la colocó en una situación dolorosa y de zozobra sobre su bienestar y el de su bebé luego de dar a luz, al mantenerla en el centro hospitalario sin acompañamiento, sin identificar ni registrar sus necesidades en su circunstancia de posparto e inferir comentarios hostigantes respecto a su capacidad para cuidar a su hija recién nacida” (párr. 137). |
| Tribunal : | Corte Constitucional de Ecuador |
| Voces: | APRECIACION DE LA PRUEBA CONSENTIMIENTO CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DERECHO A LA INFORMACIÓN DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL DERECHO A LA SALUD DERECHOS REPRODUCTIVOS DERECHOS SEXUALES HISTORIA CLÍNICA MIGRANTES NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES NO DISCRIMINACIÓN PERSPECTIVA DE GÉNERO PERSPECTIVA DE INTERSECCIONALIDAD PRUEBA VIOLENCIA DE GÉNERO VIOLENCIA OBSTÉTRICA VIOLENCIA PSICOLÓGICA VULNERABILIDAD |
| Jurisprudencia relacionada: | https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/41 |
| Aparece en las colecciones: | Jurisprudencia internacional |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Caso 96-21-JP.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |