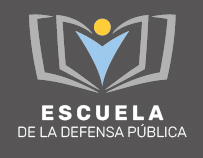Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/5852| Título : | JA (Causa N° 40583) |
| Fecha: | 31-jul-2023 |
| Resumen : | Una mujer estaba casada con un hombre y tenían dos hijos menores de edad. El hombre estaba privado de la libertad en la Unidad Carcelaria Nº 2 de la ciudad de Metán, Salta y cumplía una condena por robo calificado. El Estado provincial tenía conocimiento de que el hombre ejercía violencia contra su esposa. En marzo de 2006, durante una visita en el ámbito de un encuentro íntimo en la unidad carcelaria, el hombre asfixió y mató a su esposa. Además, fue él mismo quien comunicó la muerte a la madre y a los hijos de la víctima, quienes se encontraban en el lugar ese día. Los progenitores de la víctima –por sí mismos y en representación de los hijos menores de edad– iniciaron una acción judicial contra el Estado Provincial. Reclamaron el pago de una indemnización por los daños que la muerte de la hija y madre respectivamente les ocasionó. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de Segunda Nominación de Salta consideró responsable al Estado Provincial por la muerte de la mujer. En ese sentido, entendió que pese haber estado al tanto de los antecedentes de violencia permitió que se realizara la visita y no activó los protocolos vigentes. A su vez, consideró que la falta de servicio se debió a la ausencia de un servicio permanente de emergencia médica y enfermería en la unidad carcelaria. En función de ello, reconoció el pago de una indemnización por daño patrimonial, moral y psicológico a los hijos de la víctima, así como daño patrimonial a los progenitores. El Asesor de Menores, los progenitores de la víctima y el Estado Provincial apelaron la sentencia. Los progenitores objetaron los montos reconocidos por daño material y la falta de reconocimiento del daño moral que ellos padecieron. Por su parte, el Estado Provincial, además de objetar los tipos de daños reconocidos, negó la responsabilidad estatal por la muerte de la mujer. Argumentó que fue decisión de la víctima mantener visitas íntimas con su agresor; y que los reclusos tienen derecho a recibir visitas. Agregó que no hubo en el caso una orden judicial que restringiera este contacto. |
| Decisión: | La Corte de Justicia de Salta rechazó el recurso presentado por el Estado Provincial y confirmó la sentencia de la instancia anterior. En esa ocasión, condenó al Estado Provincial como responsable por omisión y falta de servicio. También, hizo lugar al planteo de los progenitores y reconoció la indemnización por daño moral a su favor. Por último, aumentó el monto en concepto de daño moral a favor de los hijos de la víctima (juezas Gauffin, Ovejero Cornejo, Rodríguez Faraldo, Bonari y jueces Samsón, Vittar, Catalano, Chibán y López Viñals). |
| Argumentos: | 1. Responsabilidad del Estado. Falta de servicio. Relación de causalidad. “[E]n la medida que un particular ha sufrido un daño por la acción u omisión del Estado, debe acudirse a las normas de derecho administrativo y, ante la ausencia de éstas, a los parámetros establecidos por la jurisprudencia con la aplicación analógica, en su caso, de las disposiciones del Código Civil y Comercial. [L]a Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que debe valorarse si el Estado utilizó los medios razonables para el cumplimiento del servicio, de modo que no es suficiente acreditar solamente un daño resarcible (cfr. Fallos, 330:563). Así, para tener por configurada una omisión antijurídica –constitutiva de falta de servicio–, se requiere que el Estado o sus entidades incumplan una obligación legal, que puede estar expresa o implícitamente impuesta por el ordenamiento jurídico o por otras fuentes como la costumbre y los principios generales del derecho. [P]ara que se configure el supuesto de responsabilidad del Estado por falta de servicio deben reunirse determinados requisitos, a saber: imputabilidad material del acto o hecho administrativo a un órgano del Estado en ejercicio de sus funciones; falta o funcionamiento defectuoso o irregular del servicio; existencia de daño cierto y relación causal entre el hecho y el daño. [P]ara determinar la existencia de una violación o anormalidad frente a las obligaciones del servicio regular, se deben analizar ciertos extremos en el caso: a) la naturaleza de la actividad, b) los medios de que dispone el servicio, c) el lazo que une a la víctima con el servicio y d) el grado de previsibilidad del daño…”. “[L]a teoría de la causalidad adecuada exige demostrar el nexo existente entre el hecho y las consecuencias dañosas invocadas. Y para determinar la causa de un resultado debe hacerse un juicio o cálculo de probabilidades, prescindiendo de la realidad del suceso acontecido. Ello implica que el juzgador retrocederá en el tiempo y deberá verificar mediante un ´pronóstico póstumo´ si la acción era o no idónea para producir el resultado; pero tal apreciación debe ser efectuada en abstracto, pensando cómo ocurren los acontecimientos o, mejor dicho, cómo deben ocurrir los hechos conforme a la regularidad de los eventos, utilizando las reglas de la experiencia y del raciocinio común. De ahí se verá si la condición puesta por el reclamado fue o no causa del resultado. Lo que se debe juzgar es si la acción o la omisión, es decir la decisión que se tomó sobre la prestación del servicio, se encontraba dentro de cánones adecuados a lo que el funcionario interviniente vio, pudo, o debió percibir en tal momento. […] [C]abe tener por establecida la relación causal que determina la atribución de responsabilidad al Estado provincial, toda vez que la acción razonablemente esperada hubiere probablemente evitado el resultado…”. 2. Daños y perjuicios. Daño. Daño moral. Legitimación activa. “[L]a cuantificación del daño […] pertenece a las consecuencias de la relación jurídica y no a su constitución, por lo que deben aplicarse las normas vigentes al momento de su determinación. […] ´Hay cierto acuerdo en que debe distinguirse entre la existencia y la cuantificación del daño. La segunda operación debe realizarse según la ley vigente al momento en que la sentencia determina la medida o extensión, sea fijándolo en dinero o estableciendo las bases para su cuantificación en la etapa de ejecución de sentencia´…”. “[L]a Corte Federal, dejando de lado el criterio restrictivo (cfr. Fallos, 292:428), se pronunció por la pertinencia de asignar una interpretación amplia a la mención ´herederos forzosos´ que hace el art. 1078, de modo que alcance a todos aquellos que son legitimarios potenciales, aunque –de hecho– pudieran quedar desplazados de la sucesión por la concurrencia de otros herederos de mejor grado. Esta interpretación, […] satisface la necesidad de evitar soluciones disvaliosas, pauta a la que cabe recurrir para juzgar el acierto de la labor hermenéutica y, además, se compadece con el carácter ´iure´ propio de la pretensión resarcitoria. La concepción amplia no importa en modo alguno modificar la regla por la cual solo la víctima tiene derecho a ser resarcida por el daño extrapatrimonial y que en caso de muerte ese derecho recae en los herederos forzosos, mejor denominados legitimarios, por lo que no resulta necesario declarar la inconstitucionalidad del segundo párrafo del art. 1078 del Código Civil. En ese entendimiento, corresponde admitir la legitimación de los padres de la víctima en el reclamo por daño moral, sin que resulte óbice para ello la existencia de otros herederos forzosos de rango preferente como son los hijos. La pérdida de un hijo, más allá de las circunstancias en que se produzca […] tiene una indiscutible repercusión en los sentimientos de los padres y es, seguramente, una de las mayores causas de aflicción espiritual que se pueden experimentar. [L]a dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida…”. 3. Violencia de género. Protección integral de la mujer. Debida diligencia. Perspectiva de género. Prevención. Responsabilidad del Estado. “[La valoración de la conducta asumida por [la demandada] debe enmarcarse en el plexo de normas y principios que regulan el abordaje de las cuestiones vinculadas a la violencia de género. En efecto, ese constituye el contexto de los hechos que indudablemente provocaron el desenlace funesto de la víctima y bajo el cual debe analizarse la actividad desplegada por la accionada…”. “[A]sí, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer —Convención de Belem do Para—, aprobada e incorporada al ordenamiento interno por la Ley 24632 ordena a los Estados abstenerse de acciones o prácticas de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, funcionarios e instituciones se comporten de conformidad con ello. En especial, establece la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer (art. 7°, incs. ´a´ y ´b´), como así también la de incluir en su legislación interna normas penales, civiles, administrativas y de otra naturaleza, que sean necesarias en el cumplimiento de aquella obligación y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso (art. 7°, inc. ´c´). De igual modo, asume el compromiso de adoptar medidas específicas, inclusive programas para fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer (art. 8°, inc. ´c´). [E]l deber de diligencia dimana de las prescripciones que imponen a los Estados Parte la adopción de políticas especialmente diseñadas para prevención y protección, en el entendimiento justamente de la dinámica particular de los ámbitos de estricta intimidad donde la violencia se produce, como así también, los ciclos arrepentimiento y perdón que se suceden en intervalos de aquélla. De tal deber estatal reforzado también deriva la obligación de introducir la perspectiva de género en la investigación y juzgamiento de toda cuestión en la que se vean involucrados los derechos de las mujeres. En la misma línea, la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres estatuye principios rectores sobre la base de los cuales el Estado, a través de sus tres poderes y tanto en el ámbito nacional como provincial, se compromete entre otras cosas, a garantizar el principio de transversalidad en las medidas adoptadas como en la ejecución de las disposiciones normativas. “[E]l abordaje desde la perspectiva de género es un compromiso que implica atender la vulnerabilidad del colectivo que integran las víctimas de violencia considerando, precisamente, los distintos espacios donde ésta acontece…”. “[L]a jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sienta los alcances de los derechos y obligaciones referidos al tratamiento de los asuntos de violencia de género. Así, en el caso González y otras (´Campo Algodonero´ vs. México, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas (sentencia del 16 de noviembre de 2009) afirmó que ´los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias. La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y, a la vez, fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva´. [E]l mismo tribunal asevera […] que el deber del Estado de adoptar medidas de prevención y protección no implica responsabilidad ilimitada sino que está condicionado por el conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinados y la posibilidad razonable de prevenir y evitar ese riesgo. [L]a ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza de estas en el sistema de administración de justicia. [L]a responsabilidad del Estado provincial por omisión quedó configurada, en el caso, a partir de la inobservancia de mandatos normativos concretos a su cargo, siendo una variante de la responsabilidad por falta de servicio. [El contexto de violencia] exigía un comportamiento diferente por parte del Estado, que omitió cumplir con las obligaciones a su cargo, revelando, en ese orden, la ausencia de políticas públicas en materia de tutela y protección de la mujer víctima de violencia en supuestos como el de autos, lo que contraviene la operatividad de los mandatos convencionales a los que el Estado ha prestado adhesión. [L]a inactividad estatal es configurativa de incumplimiento por omisión de responder ante ´un deber normativo´ que comprende no solo lo establecido por el ordenamiento jurídico positivo (Constitución, tratados, leyes, reglamentos, etc.), sino también de los que nacen de los principios generales del derecho, los cuales integran al igual que las normas, el ordenamiento jurídico…”. “[E]l quebrantamiento del deber de prevención que […]estaba al alcance del Estado en virtud de los antecedentes de violencia que signaron la relación entre la víctima y el victimario, adquiere una condición de notoria preeminencia como nexo de causalidad, pudiendo afirmarse que fue el propio Estado el que creó las condiciones de las que [el hombre] terminó aprovechándose para llevar a cabo su accionar homicida. La pretensión de disminuir la relevancia de tal posicionamiento institucional omisivo, señalando la responsabilidad de la víctima respecto de la que el Estado tenía un deber especial de protección en función de la vulnerabilidad de la que se hacen cargo los citados instrumentos internacionales y leyes de derecho interno, no hace más que revelar otra falta de perspectiva de género…”. 4. Daño. Violencia de género. Niños, niñas y adolescentes. “[S]on numerosas las investigaciones que han puesto de manifiesto que la violencia de género no afecta exclusivamente a la mujer sino que repercute ineludiblemente en los niños que conviven con el maltratador y su víctima, y que sufren las repercusiones de esta violencia, presentando problemas de diferente tipo en su desarrollo psicosocial. La exposición crónica y severa a la violencia de género provoca en [la persona menor de edad] el síndrome de estrés post-traumático de manera más consistente que otros estresores debido a los altos niveles de miedo, terror, desamparo, impotencia y la percepción de que puede morir o ser gravemente herido…”. |
| Tribunal : | Corte de Justicia de Salta |
| Voces: | DAÑO MORAL DAÑO DAÑOS Y PERJUICIOS DEBIDA DILIGENCIA FALTA DE SERVICIO LEGITIMACIÓN ACTIVA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PERSPECTIVA DE GÉNERO PREVENCIÓN PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJER RELACIÓN DE CAUSALIDAD RESPONSABILIDAD DEL ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO |
| Aparece en las colecciones: | Jurisprudencia nacional |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JA (Causa N° 40583).pdf | Sentencia completa | 378.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |