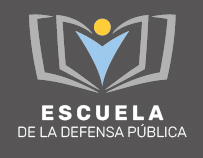Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/5804| Título : | Tobar Coca (causa N° 230) |
| Fecha: | 8-abr-2025 |
| Resumen : | En el marco de un incidente donde se decidía sobre la libertad asistida de un hombre, la sala de feria de la Cámara Federal de Casación Penal declaró la inconstitucionalidad de los artículos 56 bis, inciso 10 y último párrafo de la ley N° 24.660. En el mismo sentido, hizo extensivos los efectos de la declaración a la remisión que efectuaba la norma al artículo 54 del mismo cuerpo normativo. Contra esa decisión, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de inaplicabilidad de la ley en los términos del artículo 11 de la ley N° 24.050. En particular, solicitó que la Cámara Federal de Casación Penal se expidiera, en pleno, sobre si resultaban compatibles con el régimen de progresividad de la pena, con el principio de igualdad ante la ley y el principio de razonabilidad de los actos de gobierno los artículos 14 del Código Penal y 56 bis de la ley N° 24.660 en cuanto estipulaban que no correspondía conceder los institutos allí referidos a quienes fueran condenados por los delitos previstos en los arts. 5º, 6º y 7º de la ley N° 23.737. En febrero de 2025, el Tribunal de Admisibilidad de la Cámara declaró admisible el recurso y convocó a pleno. Una vez notificadas las partes, el acuerdo general resolvió, por mayoría, el temario de la sentencia plenaria y admitió las presentaciones en término de amicus curiae del Centro de Estudios de Ejecución Penal de la Facultad de Derecho de la UBA; de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, de la Procuración Penitenciaria de la Nación; del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de la Asociación Pensamiento Penal. |
| Decisión: | La Cámara Federal de Casación Penal en pleno, por mayoría, declaró doctrina plenaria que los artículos 14 del Código Penal y 56 bis de la ley N° 24.660 (así como otras disposiciones concordantes en la materia) resultaban compatibles con el régimen de progresividad de la pena, con el principio de igualdad ante la ley y el principio de razonabilidad de los actos de gobierno. En particular, en cuanto estipulaban que no correspondía conceder los institutos allí referidos a quienes fueran condenados en orden a los delitos previstos en los artículos 5º, 6º y 7º de la ley N° 23.737 o a la que en el futuro la reemplazase. En consecuencia, anuló la resolución impugnada y remitió las actuaciones a la sala de origen para que emitiera un nuevo pronunciamiento conforme a la decisión adoptada (jueces Petrone, Barrotaveña, Mahiques, Borinsky, Carbajo y Hornos). Una línea de la minoría, por su parte, argumentó que el análisis de la constitucionalidad y convencionalidad de la norma se encontraba por fuera de las potestades plenarias (jueza Ledesma y jueces Slokar y Geminiani). Por último, otra parte de la minoría sostuvo que, si bien podían abocarse al estudio de la compatibilidad de las normas con el bloque de constitucionalidad, la doctrina emanada del pleno no podía considerarse obligatoria, pues tal extremo siempre dependería del caso en concreto (jueces Petrone y Hornos). |
| Argumentos: | 1. Fallo plenario. Control de constitucionalidad. Control de convencionalidad. Recurso de inaplicabilidad de ley. Jurisdicción. Competencia. Voto del juez Petrone “[L]a importancia de la función nomofiláctica desplegada por esta sede casatoria se pone de manifiesto tanto en el sistema instaurado por el Código Procesal Penal de la Nación […] como en el marco del Código Procesal Penal Federal […] por motivos que no precisamente responden a la concepción originaria e histórica del tribunal de casación y a los recursos que habilitan su competencia. Tal como se ha puesto de resalto en la decisión que promovió esta convocatoria […], el recurso interpuesto por el representante del ministerio Público Fiscal resulta una vía idónea para superar una contradicción actual entre la jurisprudencia de esta Cámara, así como para cumplir el cometido institucional y la delicada función nomofiláctica asignada a esta sede, de consuno con lo señalado por el máximo Tribunal federal del país en el precedente ‘Vidal’ […]. Dicha función, lejos de encontrarse anclada en la mencionada concepción histórica del recurso casatorio y de las competencias de esta Cámara, se ha resignificado por la jurisprudencia del más Alto Tribunal y encuentra recepción en los sistemas normativos que responden a la organización de la justicia penal federal tanto bajo las previsiones del CPPN (cfr. arts. 10 y 11 de la ley 24.050, aplicable a este caso) como del CPPF (cfr. art. 18 de la ley 27.146, con la modificación de la ley 27.782”. Voto del juez Barrotaveña “[L]a convocatoria a plenario y su resolución opera en términos prácticos y, esencialmente, ─más allá de su obligatoriedad en función del art 10, Ley 24050─ a modo de una guía útil para las instancia previas quienes, de más está decir, mantienen las facultades que le otorga la Ley Fundamental para ejercer el control de constitucionalidad en los casos sometidos a su jurisdicción, pero que, según las condiciones y particularidades de aquéllos ─en tanto análogos al que aquí se trata─, deberían tomar en cuenta al decidir el costo que le harán insumir a la parte del litigio transitoriamente vencida hasta llegar a las instancias superiores, quienes en definitiva les darán la razón, con una efímera satisfacción para aquella que, como contracara, resultó beneficiada”. “[S]e trata nada más y nada menos que de poner orden, en función de la autoridad y deber institucional de esta Cámara, para evitar la situación de incertidumbre en extremo inconveniente y anárquica que se suscita con interpretaciones contrarias y sucesivas de las distintas salas de este cuerpo y de los tribunales de las instancias judiciales previas al fallar casos sustancialmente análogos. En tales supuestos, […] operan como persuasión suficiente para que las sentencias plenarias sean debidamente consideradas y consecuentemente aplicadas por las instancias anteriores”. Voto del juez Yacobucci “[S]i bien no se dan estrictamente los requisitos de tiempo y forma del recurso de inaplicabilidad de ley establecidos en el artículo 11 de la ley 24.050 ─en razón de la contradicción que invoca el Fiscal se dio circunstancialmente a través de una específica integración durante la feria judicial─ corresponde trascender los óbices formales en virtud de los sucesivos cambios de conformación periódicos que se generan en esta Cámara […], en razón de las vacancias generadas en, al menos, tres vocalías. Esa opción se ordena al aseguramiento de un adecuado servicio de justicia y al cumplimiento de las funciones propias de esta Casación, conforme lo ha explicado extensamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente Fallos: 344:3156, ‘Vidal’”. Voto en disidencia de la jueza Ledesma “[L]a convocatoria y la reunión de este pleno se basan en un mecanismo no previsto en la ley y son contrarios a nuestro modelo constitucional pues se intenta reunir en una doctrina única una decisión que recae sobre el análisis de la constitucionalidad y convencionalidad de una norma, lo cual se encuentra por fuera de las potestades plenarias, aspecto que resaltó especialmente la Procuración Penitenciaria como amicus curiae durante la audiencia. La vía resulta contraria a nuestro ordenamiento por encontrarse involucrado un planteo a nuestro ordenamiento eminentemente constitucional. En nuestro país rige el control difuso de constitucionalidad y ello impide que el cuerpo se arrogue facultades de unificar la jurisprudencia limitando tal control, máxime cuando dicho análisis siempre se realiza en el caso concreto y por ende, no puede quedar subordinado a una doctrina plenaria general y abstracta”. “[E]l recurso de inaplicabilidad de ley, el recurso de casación y las auto convocatorias (tal como se los concibe y aplica entre nosotros en concordancia con el modelo mixto), resultan modalidades ajenas a nuestro sistema constitucional de precedentes heredero de la tradición norteamericana que consagra la Constitución Nacional y a los postulados del nuevo ordenamiento procesal acusatorio adversarial inspirado en el common law. Si tenemos en cuenta los fundamentos que otorgan sustento al recurso de inaplicabilidad de ley en términos de unificación de la jurisprudencia con motivo de la división en salas de las Cámaras nacionales y federales, no cabe sino concluir que el nuevo modelo de colegio de jueces y las integraciones unipersonales, dejan sin basamento alguno este instituto”. “Otro aspecto relevante a observar, es que la pregunta no refleja la totalidad de los temas constitucionales y convencionales implicados: allí no se alude, por caso, al fin resocializador de la ejecución de la pena, que constituye uno de los ejes abordados en la sentencia. Además, no se han incluido de manera puntual y precisa las normas constitucionales y convencionales potencialmente infringidas. Paradójicamente, en una pregunta sobre ‘compatibilidad’ constitucional no se mencionan normas constitucionales y sólo se hace alusión a las normas de segundo grado. Algo que parece adelantar el resultado de la pregunta, lo que en definitiva se confirma con el voto expuesto durante esta deliberación por la mayoría de mis colegas. Por otra parte, en la pregunta se califica a los institutos liberatorios como ‘beneficios’ cuando ello supone asumir y adelantar una posición subjetiva respecto de derechos consagrados legalmente, cuya constitucionalidad se cuestiona”. “[E]l carácter genérico de la pregunta, presenta un problema de vaguedad en cuanto a sus efectos y aplicabilidad respecto de delitos no federales; con directa incidencia en la distribución de competencias entre la nación y las provincias con una potencial lesión al principio de igualdad ante la ley, en virtud de la desfederalización de algunas de las conductas previstas en la ley 23.737”. Voto en disidencia del juez Slokar “[C]on estricto ajuste a los invariables precedentes de este cuerpo vigentes a la fecha, el escrito recursivo ahora sometido a estudio no abastece los requisitos exigidos por el art. 11 de la Ley n° 24.050 y el art. 12 del Reglamento CFCP para el progreso de su admisibilidad. […] [N]o se advierte que la decisión impugnada constituya una sentencia definitiva, como tampoco que el recurrente haya invocado ─menos intentado demostrar─ que resulta equiparable por sus efectos […]. Se trata esencialmente de una mera sentencia incompleta, lo que se alza como liminar obstáculo […]”. “En la especie, y conforme lo admite el propio impugnante en la presentación bajo examen […], los precedentes de este Tribunal fueron aportados genéricamente por primera vez en ocasión de reclamarse esta convocatoria al pleno, lo que también inhabilita su procedencia […]. Inveteradamente asimismo esta Cámara lleva establecido que no basta con demostrar que en algún momento de su existencia histórica, una de sus Sala haya dictado una sentencia cuya doctrina aparezca inconciliable con la sentencia por otra en la decisión que se pretende impugnar, toda vez que sólo es procedente este remedio para superar una contradicción actual e inconciliable entre la jurisprudencia constante de sus salas…”. “Nótese que menos aún satisface el extremo, que la decisión dimane de una composición contingente producida por una integración confirmada durante un pasaje de la última feria judicial, que no se corresponde con ninguna de las actuales Salas, siquiera a lo largo del presente ejercicio (cfr. Acordada n° 14/24). A todo ellos cabe adunar que la crítica jurídica clara, concreta y razonada debe expresar la contradicción con un prolijo cotejo de los antecedentes del caso y su analogía, junto a las razones y alcances de los dispares sufragios de los pronunciamientos en cuestión, todo de lo que el escrito también adolece en su carencia de fundamentación […]. Ad eventum, no es ocioso recordar que la pretensión sobre la materia atendida (art. 56 bis de la Ley n° 24.660, reformada por la Ley n° 27.375), mediando declaración expresa de inconstitucionalidad de la norma ─más allá de su acierto, o no─ resulta ajena a la potestad plenaria de fijar una interpretación general obligatoria, conforme lo establece la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la nación (cfr. Fallos: 302:980)”. “[U]na resolución aislada ─o aún varias, aunque por un órgano transitorio─ no constituye ‘jurisprudencia’ en términos técnicos. Por correcta o impecable que sea ─o no─ requiere de la reiteración uniforme por parte de los mismos jueces que la dictan, a través de una específica línea interpretativa, lo que sólo puede ocurrir en el transcurso del tiempo, en donde no haya perdido su razón de ser, tal como ocurre en la especie”. “Por lo demás, sería deseable que desde el principio de unidad de actuación que gobierna el ejercicio del Ministerio Público Fiscal (art. 9 de la Ley n° 27.148) frente a la heterogeneidad de criterios dentro de la misma órbita, que expresa una deriva político-criminal cuyo costo no puede redundar en perjuicio de los justiciables, con el sacrificio de sus derechos y en menoscabo de la seguridad de respuesta por parte de los titulares de la acción penal, sea el procurador general interino que en ejercicio de sus atribuciones formule la síntesis sobre la materia dentro de ese ámbito”. Voto en disidencia del juez Geminiani “[L]a temática establecida a este plenario excede la competencia de esta Cámara Federal de Casación en los términos de los artículos 10 y 11 de la ley 24.050, puesto que la consideración de la validez constitucional de una norma se encuentra asignado en nuestro sistema constitucional de manera difusa a todos los jueces de la Nación”. Voto en disidencia del juez Hornos “[E]l objeto del presente fallo plenario no puede consistir en el dictado de una doctrina ‘en abstracto’. Es que la exigencia de que el Poder Judicial actúe sólo en el marco de un ‘caso’ o ‘controversia’ se erige en un imperativo que se desprende, necesariamente, del diseño institucional delimitado por la Constitución Nacional y, sobre todo, del sistema de división de poderes entre los departamentos del Estado, principio basal de la Constitución Argentina (cfr. su aplicación en Fallos: 343:195). El control encomendado a la justicia sobre la actividad legislativa requiere inexorablemente el requisito de la existencia de un ‘caso’, que en el marco de esta convocatoria existe y, tal como señala la ley, debe ser resuelto de acuerdo a la doctrina aquí establecida”. 2. Fallo plenario. Ley de estupefacientes. Principio de culpabilidad. Principio de proporcionalidad. Ejecución de la pena. Control de razonabilidad. Voto del juez Petrone “[L]os tipos penales previstos en la ley 23.737, especialmente en su artículo 5°, abarcan una enorme cantidad de casos que pueden llegar a ser muy disímiles en su entidad y gravedad, por lo que de allí deriva la amplitud de la escala penal con la que se encuentran conminados. Lo expuesto resulta, además, comprobado por la experiencia, que muestra como conductas muy distintas entre sí, en cuanto a la situación y la modalidad concreta en las que fueron desarrolladas, encuadran especialmente en el artículo 5° de la ley 23.737. Tal circunstancia no fue contemplada por el legislador al modificar los artículos 56 bis de la ley 24.660, así como el art. 14 del CP y vedar, sin más, en el inciso 10 de ambas disposiciones, la posibilidad de acceder a diversos beneficios previstos en la modalidad básica de ejecución de la pena privativa de la libertad a todos los condenados por los delitos allí previstos. Por lo tanto, […] la aplicación de esta limitación puede llegar a resultar irrazonable y, por ende, constitucionalmente cuestionable cuando la intensidad con la que se haya afectado al bien jurídico tutelado, considerando las circunstancias concretas que rodearon las conductas por las cuales fueron penados, no guarde relación con la que se verifica en los restantes supuestos abarcados, de modo que no logre justificar el tratamiento penitenciario diferenciado pensado para casos que resulten especialmente graves para la sociedad [hay cita]”. “El estudio de la divergencia o disociación entre los fines previstos por el legislador (a partir de su criterio rector fundado en la gravedad del delito), los supuestos alcanzados por la norma y sus implicancias no puede ser abordado en abstracto sino por cada caso particular. Para ello, […] deben evaluarse pautas propias de la comisión del hecho como la modalidad de ejecución y las condiciones en las que se realizó, la cantidad de estupefacientes secuestrado y cualquier otro aspecto de relevancia vinculado a la conducta reprochada que haya sido valorado por el Tribunal al momento del dictado de la sentencia y que permita evaluar si se afectó de manera sensible y especialmente grave el bien jurídico tutelado, según la finalidad buscada por el legislador al introducir el catálogo de delitos previsto en el inc. 10 del art. 56 bis de la ley 24.660 a inc. 10 del art. 14 del CP, criterio que guarda correspondencia con el respeto al principio de culpabilidad por el acto”. “[D]ebe rememorarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación según la cual ha establecido que si bien el acierto o conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que quepa pronunciarse al Poder Judicial, las leyes son susceptibles de reproche con base constitucional cuando resultan irrazonables, esto es, cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran o cuando consagran una manifiesta inequidad (CJSN, Fallos: 310:2845; 311:394; 312:435, entre otros), en tanto que el principio de razonabilidad exige que deba cuidarse especialmente que los preceptos mantengan coherencia con las reglas constitucionales durante todo el lapso que dure su vigencia, de suerte que su aplicación no resulte contradictoria con lo establecido en el texto constitucional (cfr. CSJN, Fallo: 316:3104; 328:566; 337:1464; 340:1480, entre otros)”. “[L]a demanda, tal aparece formulada en el interrogante traído al acuerdo, no se limita a desentrañar el sentido de un texto infraconstitucional sino, en sus términos, conlleva a impedir el control difuso de constitucionalidad al pretender consagrar un estándar jusfundamental. […] Con el respeto que merecen tantos ínclitos colegas, la invalidez de la obligatoriedad es de tamaña evidencia que me exime de extenderme en fundamentos, tanto como me impide de cualquier desarrollo original”. “[L]a doctrina constitucional de la Corte no resulta obligatoria para el resto de la magistratura sino respecto al caso concreto, de adverso al stare decisis norteamericano. En definitiva, todo tribunal de cualquier jerarquía o fuero guarda la potestad de pronunciarse sobre las cuestiones constitucionales que pudiesen resultar en los asuntos sometidos a su juzgamiento, en tanto la obligatoriedad de la doctrina de la Corte Suprema sólo opera para el caso concreto”. “De tal suerte, una cámara de casación no puede llevar adelante algo que siquiera la Corte Suprema puede realizar, toda vez que la Constitución vigente no dejó a librado a ningún tribunal ─más allá del máximo y por razones utilitarias de economía procesal─ una interpretación constitucional de alcance obligatorio. Resulta un contrasentido que la jurisprudencia casatoria que se pretende tenga fuerza vinculante, mientras la del cimero tribunal del país no la reúne, por cuanto ni la Constitución otorga tal calidad a las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ni la jurisprudencia del cimero tribunal nacional predica tal alcance de sus precedentes”. “[L]a obligación de observar por el resto de los tribunales un fallo plenario de la naturaleza que se procura deviene decididamente contraria a la Constitución Nacional por vía de la inveterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Imponer una doctrina en los términos del temario convocante resulta antagónica con la organización judicial establecida por el esquema constitucional vigente. Los magistrados no pueden estar sometidos imperativamente a un pronunciamiento de las características formuladas, toda vez que un fallo plenario en el sentido establecido no puede suprimir la posibilidad de control constitucional de cualquier juez. Ello por cuanto los jueces de la república están vinculados primariamente a la Constitución Nacional, resolviendo de manera independiente (arts. 116 CN, 10 DUDH, 14.1 PIDCP, 8.1 CADH, 1.4 de los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial) y según los cánones de interpretación reconocidos, para fijar el sentido y alcance de una norma inferior, en adecuada garantía de los derechos humanos, fundamento y fin de todo sistema jurídico”. Voto en disidencia de la jueza Ledesma “[L]as exclusiones legales analizadas […] constituyen un obstáculo para evaluar de manera adecuada muchos de los casos que llegan a conocimiento de esta Cámara. Se trata, en su mayoría, de situaciones de criminalización de los sectores más vulnerables dentro de la cadena de narcotráfico, donde la persecución penal recae principalmente sobre personas en condiciones de especial fragilidad, tales como hombres y, en particular, mujeres en situación de pobreza y exclusión social, migrantes y refugiados, jóvenes de sectores marginalizados, personas privadas de la libertad y personas con adicciones. Los distintos criterios adoptados por los jueces de esta Cámara, mencionados durante la audiencia por los amicus curiae, ─e incluso los distintos criterios que existen al interior del propio Ministerio Público Fiscal recurrente─ confirman la imposibilidad de abordar la cuestión con una solución única y homogénea. La diversidad de conductas, la heterogeneidad de vulnerabilidades involucradas y la posible afectación de bienes de orden superior exigen que la actividad jurisdiccional, en cada caso concreto, contemple sus particularidades mediante un ejercicio pleno del control difuso de constitucionalidad”. “En ese contexto, cabe subrayar que la criminalización de mujeres por hechos de narcotráfico es cada vez más frecuente, lo que exige un juzgamiento con perspectiva de género en cada caso concreto. Este enfoque es un mandato de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (‘Convención de Belém do Pará’), así como de la Ley 26.485. Estos instrumentos imponen el deber de garantizar el acceso a la justicia, evitar la revictimización y brindar asistencia a las mujeres víctimas de violencia, además de prevenir, investigar y sancionar la violencia de género, conforme lo establece el artículo 7, inciso b, de la Convención Belém do Pará”. 3. Ejecución de la pena. Principio de progresividad. Principio de reinserción social. Régimen preparatorio para la liberación. Voto del juez Petrone “[P]ara los supuestos de condenados por los delitos […] previstos en el artículo 56 bis inc. 10 de la ley 24.660, la progresividad del régimen penitenciario se garantizará a partir de la implementación de un régimen preparatorio para la libertad a través de la elaboración de un programa específico de carácter individual que tenga en cuenta la gravedad del delito cometido y que permita un mayor contacto con el mundo exterior (cfr. art. 56 quater de la ley 24.660, a partir de la redacción incorporada por el art. 32 de la ley 27.375, antes citado)”. “[L]a regla N° 87 de las ‘Reglas Mandela’ […] estipula que el propósito de asegurar un retorno progresivo a la vida en sociedad puede alcanzarse, según los casos, con un ‘régimen preparatorio para la puesta en libertad’, organizado incluso dentro del mismo establecimiento penitenciario o en otra institución apropiada. En sintonía con ello, los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y las directrices de sus órganos de interpretación no estipulan la exigencia, como requisito para la finalidad señalada en los arts. 5.6 de la CADH y 10.3 del PIDCyP, de un mecanismo de liberación anticipada con los rasgos de los institutos aquí en consideración como excluyente de la característica de progresividad del régimen y para todos los casos”. “[L]a imposibilidad de acceder a ciertas modalidades de libertad anticipada no implica por sí un impedimento para la reinserción social de los condenados, en tanto que la selección de los instrumentos o institutos idóneos para la concreción de tal fin forma parte del diseño general de la política criminal y penitenciaria, que constituye una facultad específica del legislador, teniendo también en cuenta que si bien la finalidad de reforma y readaptación social de los condenados es el propósito esencial de la pena y el régimen penitenciario, no es la única pauta a considerar a la hora de fijar sus modalidades de ejecución [hay cita]”. Voto del juez Barrotaveña “No hay controversia alguna sobre los fines de la ejecución de la pena plasmados en los arts. 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ─PIDCyP─ y 5.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos ─CADH─ como en el art. 1 de la Ley 24660, orientados a brindar a las personas privadas de la libertad las herramientas necesarias para su reintegración y lograr el respeto de las normas y valores compartidos en una sociedad democrática; y en ese sentido es una tarea del Estado disponer los medios que mejor se adecuen a esa finalidad. Pero tampoco hay dudas de que la sociedad también tiene derecho a ser protegida del delito y, en definitiva, despojado de cualquier sentido utilitario, el logro de la finalidad resocializadora repercute positivamente en la convivencia armoniosa de todos los integrantes de la comunidad”. “[E]n los supuestos de condenados por los delitos enumerados en el artículo 56 bis, la progresividad del régimen penitenciario se diferencia por cuanto prevé un sistema específico ajustado a la gravedad del delito cometido, mecanismo que encuentra sentido en tanto es posible razonar que frente a hechos delictivos más graves, para cumplir con el fin resocializador, es necesario que el interno disponga de manera más intensa y prolongada de las herramientas que menciona la ley de ejecución penal antes de su progresiva reinserción al medio libre en la forma que prevé el art. 56 quater”. “[L]a liberación anticipada del condenado, es decir, previo al cumplimiento de la pena impuesta, […] no necesariamente es la única forma de cumplir el fin resocializador de la pena, ya que la reintegración no se reduce por sí misma al egreso hacia el medio libre, sino que especialmente se logra con la adquisición previa y progresiva, por parte del condenado, de los medios indispensables tales como oficios o capacidades laborales y otros igual de valiosos como la educación, ya que son éstos los que coadyuvarán a las personas a desenvolverse en la comunidad de manera respetuosa de las normas de convivencia pacífica”. Voto del juez Yacobucci “[D]el relevamiento de la ley corresponde remarcar que, si bien es cierto que la normativa impide, en lo que aquí interesa, para quienes fueron condenas por delitos previstos en los arts. 5°, 6° y 7° de la ley 23.737, acceder al instituto regulado por el art. 13 del CP y otros mecanismos de morigeración en el cumplimiento de la pena; la ley 27.375 ha establecido un sistema de ejecución de la sanción privativa de la libertad diferenciado para los supuestos que nos ocupan. En consecuencia, no ha anulado toda previsión ordenada a la progresiva libertad del sujeto, sino que ha adecuado su avance a institutos específicos. […] Así, se dispone el llamado ‘régimen preparatorio para la liberación’ que se encuentra regulado en el art. 56 quater de la ley 24.660”. “[N]o [se observa] que ese mecanismo entre por principio en colisión con finalidades que, en última instancia, son asumidas en la teleología de la norma. En este caso, con relación al fin de reinserción social de las penas (art. 1, Ley 24.660; arts. 18 y 75.22, CN; art. 5.6, CADH; art.10, 3 PIDCyP) y la progresividad como medio a través del cual se habilita esa pretensión (art. 6, Ley 24.660). En concreto, no se ha demostrado que el instituto establecido en el art. 56 quater impida normativamente la posibilidad de su logro. Esos objetivos son asumidos en la interpretación ─en lo que hace al tema en discusión─ del art. 5.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), de acuerdo con lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), en tanto sitúa como finalidad esencial ─pero no la única─ de las penas privativas de la libertad, la reforma y la readaptación social de los condenados. Aplicada esa regla a la normativa en trato, no se observa que, a través de la legislación en examen, se lesionen factores que favorecen esos objetivos (CorteIDH, Sentencia López vs. Argentina, rta. 25−11−2019, Sentencia Mendoza y otros vs. Argentina, rta. 14−05−2013, entre otros”. “[F]rente a la imposibilidad de acceder al instituto de la libertad condicional, corresponde remarcar que esta es una forma, entre otras, de acoger el principio de reinserción social de los condenados. Por lo tanto, no es el único medio o instituto posible o habilitado para cumplir ese objetivo. Tampoco ese mecanismo resulta excluyente y exclusivo a esos fines, de modo que implique, en su peculiaridad, la configuración cristalizada de un derecho constitucional o convencionalmente reconocido como tal. En consecuencia, la legislación local tiene bajo su competencia seleccionar los instrumentos concretos orientados a ese fin, sin entrar en contradicción con las reglas de esta naturaleza ─constitucional o convencional─ sobre la cuestión”. “[N]o existe un derecho convencional a acceder a la libertad condicional como único y exclusivo instituto que asegure la finalidad resocializadora y, en consecuencia, el Estado puede reglamentar la ejecución de la pena privativa de la libertad siempre que no vulnere ese objetivo ─tal como aquí sucede─. A partir de ese marco, la razonabilidad integra, en lo que aquí interesa, la relación de medios con ese fin dentro del margen de discrecionalidad constitucionalmente reconocida al poder estatal”. Voto del juez Mahiques “Nuestra constitución tampoco impone en su letra la obligación de un sistema progresivo sino que es justamente la ley 24.660 la que determina ese horizonte. Entonces, puede afirmarse que es una ley común, emanada del Congreso de la Nación la que fijó el sistema que debe regir para cumplir con el principio de reinserción social que debe regir para cumplir el principio de reinserción social de la pena de carácter constitucional, y que es el mismo cuerpo legislativo el que puede modificar las características de aquel siempre que no se aparte de dicho fin”. Voto conjunto de los jueces Borinsky y Carbajo “[C]abe señalar que es cierto que la Ley de Ejecución no prevé que las personas condenadas por los delitos aludidos accedan a los beneficios contemplados en la modalidad básica del régimen de ejecución de la pena (cfr. art. 56 bis ─inc. 10─ y concordantes), al igual que lo hace el Código Penal con relación a la libertad condicional (cfr. art. 14 ─inc. 10─). Sin embargo, no menos cierto es que la ley 24.660 también prevé que, en esos casos, el retorno progresivo a la vida en sociedad se concerté a través de un ‘régimen preparatorio para la liberación’ (cfr. art. 56 quater ─incorporado por la ley 27.375─). Conforme a este, en consonancia con lo establecido por las Reglas Nelson Mandela (Regla 87), un (1) año antes de que la persona condenada termine de cumplir su pena, tiene la posibilidad de acceder a una preparación dentro del establecimiento ─los tres (3) primeros meses─ y de realizar salidas de hasta doce (12) horas diarias durante los siguientes seis (6) meses (con acompañamiento) y durante los últimos tres (3) meses (sin supervisión)”. “[E]l mandato de resocialización y la prohibición de penas crueles forma parte del principio de humanidad de las penas. Por lo tanto, el imperativo de reinserción social (artículo 10.3 del P.I.D.C.P., 5.6 de la C.A.D.H. y artículo 1° de la ley 24.660), definido por la Corte como el ‘objetivo superior del sistema’ (cfr. Fallos: 318:2002; 328:1146 y 334:1216, 347:1770, entre otros) implica, necesariamente, la prohibición de penas que aparejen como consecuencia jurídica la ‘exclusión absoluta del delincuente’ (cfr. doctrina Fallos: 329:3680, considerando 18 del voto de los jueves Highton de Nolasco, Maqueda y Zaffaroni y considerando 43 del voto del juez Petracchi y Fallos: 347:1770 y 347:2324). Pero el mandato de resocialización no implica que el legislador deba adoptar un modelo determinado de régimen de ejecución de la pena (según lo antes argumentado) y tampoco que carezca de facultades para establecer distintos regímenes a partir de criterios razonables de diferenciación”. Voto del juez Hornos “[N]o hay una regla constitucional que establezca las salidas anticipadas, como una garantía que debe brindar las salidas anticipadas, como una garantía que debe brindar el Estado a la hora de regular su régimen de ejecución de la pena privativa de la libertad. En este sentido, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos ─Reglas Nelson Mandela─ que resaltan la importancia fundamental de los Derechos Humanos en la administración diaria de la justicia penal y señalan que los objetivos de las penas incluyen proteger a la sociedad contra el delito y reducir la reincidencia, prevén la posibilidad de que el régimen progresivo se satisfaga dentro del sistema carcelario”. “[L]a ausencia de salidas anticipadas puede ser perfectamente compatible con un sistema progresivo. Y ese es el sistema que ha establecido el legislador a partir de la reforma de la ley de ejecución 27.375 a diferencia de lo que sucedía antes de la reforma donde la ley de ejecución preveía un sistema mediante el cual se preveía a ‘una liberación condicional’ previa al cumplimiento total de la pena”. “En lo concerniente al principio de resocialización ─necesariamente vinculado al principio de progresividad─, corresponde destacar que el otorgamiento de oportunidades para el egreso anticipado durante el transcurso del cumplimiento de la una pena de prisión, se encuentra dentro de las facultades del legislador, y que no han sido establecidas por el poder constituyente como un mandato del cual ese poder constituido no se pueda apartar”. “[R]esulta claro que el Poder Legislativo debe seguir políticas que tengan en cuenta la dignidad de la persona humana que se encuentra privada de su libertad y que la ejecución de la pena debe tener como norte la reinserción social de las personas; lo que implica la obligación del Estado de proporcionar al condenado las condiciones necesarias para un tratamiento penitenciario que favorezca su integración a la vida social al recuperar su libertad. Para la consecución del objetivo de reinserción social, ni la Constitucional Nacional ni los Tratados Internacionales de Derechos humanos que la integran establecen medidas específicas para alcanzarlo, por lo que no se deduce una obligación al Congreso de implementar institutos de libertad anticipada en sus regímenes de ejecución penal, sino que se trata de una decisión de política criminal que aquel puede o no adoptar”. “[L]a decisión legislativa de excluir del régimen de salidas transitorias a los condenados por ‘los delitos previstos en los arts. 5°, 6° y 7° de la ley 23.737 o a la que en el futuro la reemplace’ no implica dejar de lado el objetivo de reinserción social, sino que debe entenderse que ese objetivo será concretado a través de la ejecución de la pena, lo cual no involucra necesariamente ─y en principio─ el derecho a contar con el egreso anticipado del establecimiento penitenciario”. Voto en disidencia de la jueza Ledesma “La ejecución de la pena privativa de la libertad se rige principalmente por un sistema progresivo que es la materialización del principio constitucional de reintegración social consagrado en los Tratados Internacionales de Derechos humanos (art. 10.3 PIDCyP y el art. 5.6 de la CADH). De modo que, tanto la legislación como la función carcelaria y judicial deben tener en miras la reintegración social, lo que significa que cualquier decisión o norma que sea restrictiva de este postulado será contraria al fin de la ejecución de la pena”. “[L]a interpretación del sistema progresivo debe hacerse desde un punto de vista integral, que no se limite únicamente a las fases y períodos enunciados en el art. 12 de la ley 24.660 sino que incluya a todos aquellos institutos que impliquen una morigeración del encierro (salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional y libertad asistida). En función de todo lo expuesto, advierto que las limitaciones de los artículos 14 inc. 10, CP y 56 bis, inc. 10, ley 24.660 atentan contra la progresividad del régimen consagrado constitucional (arts. 18, 75 inc. 22, 5.6, CADH, 10.3 PIDCyP) y legalmente (artículos 6, 12, 7, 8, 14, 28, ley 24.660), en tanto importan una restricción para acceder a institutos liberatorios que hacen a la naturaleza resocializadora del modelo”. “De la lectura de la norma se advierte la imposibilidad de considerar este programa preparatorio como una forma adecuada de garantizar el régimen progresivo, pues carece de un requisito esencial: la existencia de un mecanismo supervisado de libertad permanente antes del vencimiento de la pena. En efecto, el art. 56 quater no prevé modalidades de libertad vigilada, sino que lo máximo que establece son salidas diurnas de un máximo de 12 horas durante los últimos 3 meses. Estas salidas de carácter transitorio no logran satisfacer el estándar mínimo necesario para considerarlas compatibles con el sistema progresivo”. “Si bien la norma establece que debe garantizarse la progresividad, lo cierto es que dicho enunciado se agota en lo meramente terminológico. […] Está lo suficientemente claro que mediante el artículo 56 bis el legislador tuvo la intención de eliminar la progresividad del régimen, es decir, impedir que cierto grupo de condenados accedieran a determinados institutos liberatorios, motivo por el cual es difícil de sostener que luego haya procurado garantizarlo. No se puede afirmar simultáneamente que se elimina la posibilidad de acceder a la libertad condicional y al mismo tiempo que subsiste la progresividad del modelo”. 4. Interpretación de la Constitución Nacional. Igualdad. Poder legislativo. Control de razonabilidad. Voto del juez Petrone “[A] los fines de realizar la distinción prevista en el art. 56 bis inc. 10 de la ley 24.660, así como en las disposiciones concordantes que receptan la directriz de esa norma sobre los institutos liberatorios y en el art. 14 inc. 10 del Código Penal, el legislador tuvo en miras […] la gravedad de los delitos allí contemplados para la sociedad. [E]sta es ─en principio─ una pauta válida de selección, toda vez que no obedece a propósitos de injusta persecución o indebido privilegio como serían la raza, el sexo, el idioma, la religión, la ideología o la condición social (cfr. art. 8 de la ley 24.660), sino a una objetiva razón de distinción como lo es el delito cometido [hay cita]”. “[A] partir de la inveterada doctrina del Alto Tribunal, el principio de igualdad ante la ley demanda un trato legal igualitario a quienes se hallan en una razonable igualdad de circunstancias (cfr. CSJN, Fallos: 16:118; 95:327; 117:22; 124:122; 126:280; 137:105; 199:268; 270:374; 286:97; 300:1084; entre muchos otros), lo cual no impide que el legislador contemple de manera distinta situaciones que considere diferentes, en la medida en que esas distinciones no se formulen con criterios arbitrarios, de indebido favor o disfavor, privilegio o inferioridad personal o clase, ni tampoco importen ilegitima persecución de personas o grupos de ellas (cfr. CSJN, Fallo: 115:111; 123:106; 236:168; 273:228; 306:1560; 318:1256, entre otros)”. “[A] la luz de la finalidad y del espíritu de la reforma introducida por la ley 27.375, así como a partir de lo que surge de la discusión parlamentaria y los antecedentes de su sanción, la gravedad de los delitos como pauta rectora de selección para la exclusión de los beneficios señalados en el art. 56 bis inc. 10 de la ley 24.660 (así como sus disposiciones concordantes) y en el art. 14 inc. 10 del Código Penal no comporta, como regla general, una violación al principio de igualdad ni un criterio restrictivo arbitrario, irrazonable o fundado en una causal indebida (especialmente, a partir de lo estipulado en el art. 8 de la ley 24.660, en consonancia con distintas directrices internacionales en la materia como el Principio N° 2 del documento ‘Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos’, Anexo de la Res. AG N° 45/111 del 14 de diciembre de 1990 de la Organización de las Naciones Unidas, y también la Regla N° 2 de las denominadas ‘Reglas Mandela’ […] ni comporta una discriminación o distinción arbitraria con sustento en alguna de las categorías previstas en el art. 1.1 de la CADH, entre otros instrumentos”. Voto del juez Barrotaveña “[L]a Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) diferencia entre ‘distinguir’ y ‘discriminar’. El primer término lo emplea para ‘lo admisible, en virtud de ser razonable, proporcional y objetivo’. En cambio el término discriminación lo utiliza para hacer referencia a toda exclusión, restricción o privilegio que no sea objetivo y razonable. Es por ello que no podrá afirmarse que exista discriminación en toda diferencia de tratamiento del Estado frente al individuo siempre que esa distinción parta de supuestos de hecho sustancialmente diferentes y expresen de modo proporcionado una fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetivos de las normas (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC─18/03, del 17/9/2003)”. “[E]l criterio rector de la distinción que prevén los arts. 14, CP y 56 bis de la Ley 24660 es la ponderación objetiva de la gravedad de los delitos por los que fueron condenadas las personas que resultan excluidas de los institutos vinculados a la libertad con anterioridad al cumplimiento de la pena impuesta”. “[U]na categoría o clasificación (personas que no pueden acceder a algunos institutos de libertad anticipada y que poseen un régimen más exigente de preparación para su liberación previo a la condena) creada en base a parámetros objetivos que coloca a todos los que cumplan determinados requisitos (condena por los delitos indicados en la norma y considerados graves) en un mismo grupo y que es acorde a los fines que procura (resocialización del condenado y protección de la sociedad contra el delito) no resulta irrazonable, a nuestro modo de ver, a la luz de la doctrina establecida en la materia por el alto Tribunal. Repárese en que los criterios de distinción no se fundamentan en valoraciones subjetivas, ni en razón de raza, sexo, idioma, religión, ideología, condición social ni ninguna otra categoría que podría ser considerada ‘sospechosa’ conforme la doctrina en la materia desarrollada por la Corte Suprema de Justicia, sino que se apoyan en la gravedad del delito y la responsabilidad del condenado por el injusto cometido”. Voto del juez Yacobucci “[H]a de recordarse que el acierto o error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre lo que al poder judicial quepa pronunciarse, salvo en aquellos casos que trascienden ese ámbito de apreciación, para internarse en el campo de lo irrazonable, inicuo o arbitrario (Fallos: 313:410; 318:1256; entre otros) indicadores que […] no surgen del análisis de la sistemática legal bajo estudio. Tampoco es de recibo que el órgano judicial constituya una nueva tarea de decisión política legislativa o ejecutiva (Fallos: 155:248 y 306:635)”. “[L]a igualdad de las circunstancias es respetada en el sentido de que todo sujeto que cumple condena privativa de la libertad, es alcanzado por las exigencias de que esa situación siempre debe habilitar su reinserción social. En este punto no hay excepcionalidad alguna, ni privilegio que pueda esbozarse. Por otro lado, el alcance de esa finalidad, puede hacer distinciones en términos normativos ─del principio de igualdad─ a partir de la peculiaridad de circunstancias, marcadas por las características de los comportamientos ilícitos y las penas consiguientes a las que alude la normativa, para definir institutos específicos. En ese punto, son procedentes tratos disímiles en situaciones que resultan distintas; en concreto, bajo circunstancias diferentes. En particular, claro está, cuando de lo que se trata es de consideraciones preventivo especiales, retributivas y de necesidad de pena, condicionadas por la cualificación del injusto típico por el que resulta responsable el agente”. “[E]l criterio ha sido el delito por el que persona resulta condenada (art. 14 del CP y art. 56 bis de la ley 24.660) lo que, por principio, no luce arbitrario o indebido. En efecto, se trata de un elemento objetivo que el legislador ha previsto en función de la peculiaridad, gravedad y lesividad que representar cierto tipo de injustos. Precisamente, en este punto hay una fundamentación directamente vinculada con la responsabilidad por el hecho, pues este último concepto ─en términos constitucionales y penales─ exterioriza la naturaleza e intensidad del injusto que marca la extensión de la culpabilidad del sujeto al que se atribuye”. Voto del juez Mahiques “Para evaluar si la norma resulta contraria al principio de igualdad entre la ley, será menester determinar cuáles fueron los criterios utilizados por el legislador para establecer matices en los diferentes regímenes penitenciarios, como en este caso, lo que el nivel de ofensividad del delito por el que el imputado fue condenado (art. 14 del CP y art. 56 bis de la ley 24.660). De tal modo, la circunstancia de que la normativa establezca que aquellos condenados por determinados delitos no puedan acceder al instituto de la libertad condicional y demás salidas anticipadas, sino a la alternativa establecida art. 56 quater de esa norma no vulnera el principio de igualdad ante la ley”. “El principio de razonabilidad de los actos de gobierno que opera como límite a la discrecionalidad legislativa para efectuar esta distinción entre los sujetos condenados no fue vulnerado por cuanto surge con claridad del debate efectuado en ambas Cámaras del Congreso de la Nación que la baliza que orientó ese tratamiento mas riguroso fue justamente la gravedad del ilícito cometido y el bien jurídico afectado. Entonces, admitiendo que efectivamente el legislador puede disponer distintas graduaciones en el desarrollo del tratamiento penitenciario de los condenados, la tarea del poder judicial sobre este punto solo se limitará a evaluar el balance y la ponderación de los motivos utilizados por ellos a fin de neutralizar cualquier arbitrariedad, extremo que no se encuentra presente en la norma analizada”. Voto concurrente de los jueces Borinsky y Carbajo “[S]e observa que la mayor intensidad de la respuesta punitiva estatal respecto de los delitos vinculados al narcotráfico (arts. 5°, 6°, y 7° de la ley 23.737) encuentra suficiente y adecuado sustento en que el legislador advirtió la necesidad de que a las personas condenadas por tales delitos, considerados entre los más graves, se les impida gozar de ciertos beneficios durante la ejecución de la pena. Se trata, pues, de una circunstancia que no obedece a una decisión arbitraria del poder Legislativo, sino que se enmarca en el legítimo ejercicio de las potestades discrecionales que por imperio de la Constitución Nacional posee el referido poder del Estado. En otras palabras, las modificaciones a los arts. 56 bis de la ley 24.660 y 14 del C.P. se apoyan en motivos de política criminal, ajenos ─por regla general─ al control jurisdiccional”. “En este orden de ideas, es pertinente destacar que el criterio tenido en consideración por el legislador (gravedad de los delitos vinculados a la narcocriminalidad) no luce ni arbitrario ni indebido. Pues resulta una pauta válida de selección, en tanto no obedece a propósitos de injusta persecución o indebido privilegio, como podrían ser la raza, el sexo, el idioma, la religión, la ideología o la condición social (cfr. art. 8° de la ley 24.660), sino a una objetiva razón”. Voto del juez Hornos “[L]a mayor intensidad de la respuesta punitiva estatal encuentra adecuado sustento en que el legislador, en el ámbito de sus facultades constitucionales, decidió que a los condenados por determinados delitos concretos se les impida gozar de ciertos beneficios. En ese contexto, se advierte que la pena prevista para ilícitos como los que se hace mención, establece el impedimento acceder a las salidas transitorias; circunstancia que no obedece a una mera decisión arbitraria del Congreso, sino que responde al legítimo ejercicio de las potestades discrecionales que, por mandato de la Constitución Nacional y como poder el Estado tiene el Poder Legislativo”. “Corresponde señalar que la restricción enunciada en el artículo 30 de la ley 27.375, no se sustenta en criterios de peligrosidad ─vinculados al derecho penal de autor─ sino que se apoya en una circunstancia objetiva, esto es, la indiferencia del autor del hecho a las nuevas consecuencias que, en relación al régimen progresivo de la pena, demostró al momento de cometer el delito. De este modo, son sus propios actos ─y no por su personalidad los que otorgan razonabilidad al modo de ejecución de la pena privativa de su libertad”. “Estas razones de política criminal de ningún modo colisionan con el principio de igualdad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional ni tampoco con el artículo 8 de la ley 24.660 (reformado por la ley 27.375); en cuanto establece que las normas de ejecución serán aplicadas sin establecer discriminación o distingo alguno en razón de raza, sexo, idioma, religión, ideología, condición social o cualquier otra circunstancia, ya que la categorización de la ley se basó en un criterio meramente objetivo y comprobado que es el tipo de delito estipulado en la ley de estupefacientes”. Voto en disidencia de la jueza Ledesma “El texto de los tratados que conforman el bloque constitucional no indica ningún tipo de diferenciación con motivo del delito. Así pues, allí donde la norma de orden superior no ha efectuado distinciones, no corresponde que las leyes de inferior jerarquía lo hagan, como es del caso verificar a través de las previsiones de los artículos 14 inc. 10 del CP y 56 bis inc. 10 de la ley 24.660 al establecer un estatus inferior para los condenados por delitos contra 23.737. La reinserción social constituye un derecho de los condenados y es obligación del Estado garantizarla a todos ellos”. “[L]as restricciones que establecen los artículos 14 inc. 10, CP y 56 bis, inc. 10, ley 24.660 no encuentran basamento en la conducta del condenado mientras cumple la pena, sino que se basan excluyentemente en el delito cometido contra la ley 23.737; pauta que resiente la igualdad que debería regir en el trato hacia los condenados y que anula la importancia de la conducta individual del condenado en su evolución personal hacia la reinserción social”. “Por otro lado, […] en el caso ‘Jenkins vs. Argentina’ (sentencia del 26 de noviembre de 2019), la CorteIDH ha dicho que la exclusión del beneficio del límite máximo de prisión preventiva que establecía la referida Ley No. 24.390 generó un trato desigual con respecto a las personas en prisión preventiva imputadas por un delito diferente al de narcotráfico, quienes, una vez cumpliendo el plazo de dos años previsto en la señalada Ley tenían derecho a solicitar su excarcelación. Estas personas también se beneficiaban del plazo máximo de detención preventiva, el cual no podía ser superior a tres años, tal y como así lo estipulaba el citado artículo 1, lo cual implicaba su excarcelación automática, en todo caso, una vez superados los tres años de prisión preventiva. (cons. 90)”. “Las razones expuestas en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos indican, al igual que la jurisprudencia de nuestro Cimero Tribunal, que las disposiciones que establecen distinciones con base en el delito, no pueden neutralizar o relativizar el pleno ejercicio de los derechos consagrados constitucional y convencionalmente. En este caso, el déficit de razonabilidad, el carácter automático y general de las limitaciones de los arts. 14 inc. 10, CP y 56 bis, inc. 10, 24.660, y la exclusión de todo aquello que refiera al análisis de las circunstancias personales de la conducta puntual del condenado durante la ejecución de la pena, frente a una pauta legislativa con base exclusiva en determinadas hipótesis delictivas; tornan plenamente aplicable el holding de ‘Jenkins’ a la situación que aquí se analiza”. 5. Amicus curiae. Servicio Penitenciario Federal. Emergencia. Voto en disidencia de la jueza Ledesma “[E]ste tribunal no puede ser ajeno a todas las líneas argumentales expuestas por los amicus curiae al advertir sobre la situación de las personas detenidas en Comisarías y el colapso del sistema penitenciario, para lo cual se han acompañado datos concretos, a la vez que se hizo expresa referencia a la Resolución 357/2024 del 29 de octubre de 2024 de esta Cámara en la cual se señaló que ‘como jueces y juezas de un Estado de Derecho es nuestra responsabilidad garantizar que todas las personas privadas de su libertad sean tratadas de manera digna y respetuosa de los estándares internacionales de derechos humanos’ y, en ese cometido, se exhortó a los jueces federales del país para que adopten medidas necesarias e inmediatas para que las personas detenidas sean alojadas en establecimientos adecuados del Servicio Penitenciario Federal, evitando su alojamiento en dependencia policiales. En tal sentido, es nuestro deber como jueces ser garantes de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional ─algo que las coyunturas no deberían alterar─ y al mismo tiempo, debemos considerar las consecuencias prácticas que nuestras decisiones tienen en la realidad. En este caso, los organismos especializados advierten sobre un impacto perjudicial de una decisión por la afirmativa a la pregunta de este plenario, por tratarse de un sistema carcelario ya de por sí colapsado”. |
| Tribunal : | Cámara Federal de Casación Penal, en pleno |
| Juez/a: | Daniel Antonio Petrone Diego Gustavo Barroetaveña Guillermo Jorge Yacobucci Gustavo M. Hornos Angela Ester Ledesma Alejandro Walter Slokar Carlos Alberto Mahiques Juan Carlos Gemignani Mariano Hernán Borinsky Javier Carbajo |
| Voces: | AMICUS CURIAE COMPETENCIA CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD CONTROL DE CONVENCIONALIDAD CONTROL DE RAZONABILIDAD EJECUCIÓN DE LA PENA EMERGENCIA FALLO PLENARIO IGUALDAD INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL JURISDICCIÓN LEY DE ESTUPEFACIENTES PODER LEGISLATIVO PRINCIPIO DE CULPABILIDAD PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD PRINCIPIO DE REINSERCIÓN SOCIAL RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY RÉGIMEN PREPARATORIO PARA LA LIBERACIÓN SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL |
| Aparece en las colecciones: | Jurisprudencia nacional |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TOBAR COCA - Plenario n° 16.pdf | Sentencia completa | 919.07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |