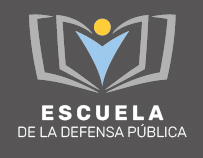Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/5786| Título : | Pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane v. Ecuador |
| Autos: | |
| Fecha: | 4-sep-2024 |
| Resumen : | Tagaeri y Taromenane es la denominación de los grupos Waorani no contactados que viven en la Amazonia ecuatoriana. En esa zona, desde 1955 se iniciaron operaciones petroleras. En 1967, la petrolera estadounidense Texaco encontró cantidades rentables de petróleo al norte de los territorios Waorani. En 1999, el Estado ecuatoriano emitió un decreto con el fin de delimitar el territorio ancestral de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV). De acuerdo con esa normativa, el área sería una “zona intangible de conservación vedada a perpetuidad a todo tipo de actividad extractiva” y contaría con una zona de amortiguamiento a fin de “establecer un área adicional de protección que […] contribuya a proteger a los grupos en aislamiento voluntario”. La definición de sus límites debía ser realizada en el plazo de 120 días por una comisión especializada, pero recién en 2007 se hizo la delimitación. En ese período, el Estado avanzó con proyectos que autorizaban la explotación petrolera en la zona. Asimismo, las concesiones generaron formas asociadas de explotación como la extracción de maderas que favorecieron la llegada de terceros en el área y representaron cambios significativos en la composición territorial, ecológica, social y cultural. Por otra parte, en 2013 un grupo de personas ejecutaron un ataque en contra de los PIAV para vengar la muerte de sus parientes ocurrida en una disputa territorial. Durante este ataque, perdieron la vida entre 30 y 50 personas, incluidos niños y niñas. Asimismo, en el curso de la acción, dos hermanas de aproximadamente dos y seis años fueron llevadas por los atacantes y entregadas a dos familias. El contacto forzado de las dos niñas y su consecuente permanencia en una sociedad diferente a la suya resultó en una pérdida irreparable de su condición de aislamiento. En ese marco, el reintegro de las niñas era imposible, ya que implicaba ponerlas en riesgo tanto como a los miembros del PIAV al que se pretendiera retornar. Esto conllevó entonces una situación de asimilación forzada. |
| Decisión: | La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró, por mayoría, que Ecuador era responsable por la violación de los derechos a la propiedad colectiva y a la libre determinación (artículos 21.1 y 26 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento). A su vez, señaló la responsabilidad por la violación a los derechos a la vida digna, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, al medio ambiente sano, a la libertad personal, la protección de la familia, la libre determinación y a la identidad cultural (artículos 4.1, 5.1, 7.1, 17.1, 18, 19, 22.1 y 26 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1). Por último, consideró que el Ecuador era responsable por la violación a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, al derecho a ser oídas, a la participación efectiva en los procesos y a la niñez (artículos 8.1, 19 y 25.1). |
| Argumentos: | 1. Pueblos indígenas. Propiedad comunitaria. Autodeterminación. Igualdad. No discriminación. Consulta previa.
“[L]as obligaciones internacionales sobre derechos humanos de los PIAV deben ser entendidas y adecuadas en función del principio de no contacto. De esta forma, la convencionalidad de una medida adoptada con respecto a los PIAV debe ser evaluada en virtud de si se tomaron las precauciones necesarias para evitar el contacto y si, en aplicación del deber de garantía, se adoptaron medidas para evitar que terceros vulneren la decisión de vivir en aislamiento. No obstante, esta Corte subraya, al igual que la Comisión, que el respeto al principio de no contacto como manifestación del derecho de los PIAV a la libre determinación no implica dejar a su suerte a esta población, ya que las obligaciones del Estado con respecto a estos pueblos y sus miembros se mantienen intactas…” (párr. 189).
“Por otra parte, el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y tribales se deriva de los artículos 13, 21, 23 y 26 la Convención Americana y está expresamente reconocido en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Ecuador. Este Tribunal ha señalado que este derecho tiene estrecha relación con el derecho de autodeterminación de los pueblos, que tiene manifestaciones específicas respecto a pueblos indígenas o tribales, considerando la vinculación especial de dichas comunidades con su territorio y la trascendencia del respeto de sus derechos a la propiedad colectiva y a la identidad cultural. Dichos derechos deben ser garantizados, particularmente, en una sociedad pluralista, multicultural y democrática. Lo anterior, conlleva la obligación de los Estados de garantizar a los pueblos indígenas y tribales su participación en las decisiones relativas a medidas que pueden afectar sus derechos, y en particular su derecho a la propiedad comunal, de acuerdo con sus valores, costumbres y formas de organización” (párr. 190).
“Sin embargo, la aplicación de este estándar resulta particularmente complejo para el caso de los PIAV. En efecto, ‘una consecuencia del respeto a la libre autodeterminación y a su elección de mantenerse aislados es que los pueblos indígenas en aislamiento voluntario no intervienen en los canales convencionales de participación’. De esta forma, no es posible realizar una consulta previa, libre e informada de acuerdo con los estándares establecidos por esta Corte en relación con la determinación de su territorio y los proyectos de desarrollo e inversión que pueden afectarlos. [E]n el caso de los PIAV no es posible exigir un proceso de consulta stricto sensu con el fin de garantizar su derecho a la libre determinación. El deber de consulta se traduce entonces, en el caso de los PIAV, en la obligación para el Estado de que, en todo proyecto o decisión que pueda afectarlos, se tome en cuenta la decisión de mantener su aislamiento, incorporando el principio de precaución y velando porque las medidas adoptadas sean proporcionales, en consideración a su naturaleza y su potencial impacto en la forma particular de vida de los PIAV” (párrs. 191 y 194). 2. Propiedad comunitaria. Título de propiedad. Debida diligencia. “[E]l derecho a la propiedad colectiva protege la estrecha vinculación que los pueblos indígenas guardan con sus tierras. Esta relación es particularmente importante para el caso de los PIAV, ya que los derechos territoriales son esenciales para su supervivencia debido a su total dependencia de sus ecosistemas tradicionales. De esta forma, las Directrices de las Naciones Unidas han desarrollado lineamientos generales de forma a que los Estados garanticen su deber de protección del territorio con el fin de que se evite cualquier acción que pueda alterar o modificar las características de las tierras donde habitan los PIAV” (párr. 202). “[E]l derecho a la propiedad comunal de los PIAV implica entonces el deber de los Estados de delimitar las áreas que ocupan y a las que han tenido acceso tradicional. Estas áreas deben ser declaradas intangibles a favor de estos pueblos. En las zonas colindantes a éstas deben establecerse medidas específicas de protección, con el fin de evitar contactos accidentales. En el caso del Ecuador esto se ha traducido en la creación de la Zona Intangible Tagaeri Taromenane, acompañada de una zona de amortiguamiento que tiene como fin ‘establecer un área adicional de protección que, mediante la implementación de restricciones en las actividades que se desarrollen, contribuya a proteger a los grupos en aislamiento voluntario y en condición de contacto inicial’” (párr. 206). “La delimitación del territorio de los PIAV era una obligación que el Estado debía cumplir, ya que ésta se encontraba establecida en el propio decreto que regulaba su creación. Asimismo, si bien se puede considerar que la obtención de los estudios técnicos era una actividad compleja, se constata que el Estado tardó más de cinco años en nombrar la Comisión para poder proceder con los estudios técnicos […]. Esta falta de delimitación implicó, en la práctica, que los mecanismos de protección de la propiedad de los PIAV no se implementaran hasta el 2007. Esta Corte considera entonces que el Estado no actuó con la debida diligencia para implementar la principal forma de salvaguardar el derecho a la propiedad de los PIAV” (párr. 212). “Esta Corte ya ha sostenido que, en el caso de comunidades indígenas que han ocupado sus tierras ancestrales de acuerdo con sus prácticas consuetudinarias –pero que carecen de un título formal de propiedad– la posesión de la tierra debería bastar para que obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad y el consiguiente registro. La Corte llegó a esa conclusión considerando los lazos únicos y duraderos que unen a las comunidades indígenas con su territorio ancestral. La estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Si bien estos lazos únicos y duraderos también se dan con los PIAV, cuya subsistencia depende además de su relación con estos territorios, también debe tomarse en cuenta las características de estos pueblos y el respeto al principio de no contacto como manifestación de su derecho a la autodeterminación” (párr. 217). “En efecto, debido a la estrecha relación entre la protección del territorio y sus recursos, y la existencia misma de los PIAV como pueblos ecosistémicos […], se considera que en la determinación de su territorio y en las medidas para su protección se debe aplicar el principio de precaución, en el sentido de que, aún en la ausencia de certeza científica sobre la afectación de su territorio por los proyectos de exploración y explotación petrolera, se deben adoptar medidas eficaces para prevenir un daño grave o irreversible, que en este caso sería la puesta en contacto de estas poblaciones en aislamiento. Lo anterior responde también a las Directrices de las Naciones Unidas que recomiendan incorporar el principio de precaución para la garantía de la supervivencia física y cultural de los PIAV […]. La protección efectiva del derecho a la propiedad de los PIAV implica garantizar su intangibilidad para lo cual el Estado debe, por una parte, abstenerse de acciones que impliquen un riesgo de contacto con los PIAV. Por otra parte, implica también que el Estado debe tomar medidas para evitar que terceros vulneren esa intangibilidad. Esta obligación de garantía se traduce en la necesidad de tomar medidas efectivas frente al conocimiento de riesgos reales de incursiones de terceros en la zona intangible” (párrs. 225 y 232). 3. Derecho a la salud. Derecho a la alimentación. Derecho a la identidad. Derecho a un ambiente sano. “[A]l igual que con el derecho de propiedad, la garantía del derecho a la salud de los PIAV debe ser interpretada de manera que tome en cuenta el deseo de estos pueblos de mantenerse en aislamiento y la necesidad de mayor protección de estos pueblos dada su situación de vulnerabilidad. En estos casos, además, la protección del derecho a la salud está estrechamente ligado con el control de la contaminación y el mantenimiento de la soberanía alimentaria. Asimismo, implica tomar medidas preventivas respecto de los pueblos o poblados que se establezcan en su cercanía, creando, por ejemplo, cordones de protección sanitaria […]. En el caso particular de los PIAV, el derecho a la alimentación está muy ligado a la preservación de su territorio y de sus ecosistemas, ya que en virtud del principio de no contacto, deben ser soberanos alimentariamente. De esta forma, se debe garantizar el acceso a los territorios que les permitan cumplir con los patrones estacionales y cíclicos de caza y cultivo” (párrs. 258 y 261). “El concepto de hábitat permite dar mejor cuenta de las necesidades de los PIAV. En efecto […] son pueblos con movilidad cíclica y estacionaria, por lo que se puede presumir que sus viviendas no son necesariamente permanentes y no se adaptan a los criterios establecidos en el mundo externo. La protección a su derecho a la vivienda pasa entonces por una protección más amplia, una protección a su territorio, a la selva que les brinda protección y seguridad. [L]a Corte ha tenido en cuenta que los problemas ambientales pueden darse con mayor intensidad en determinados grupos en situación de vulnerabilidad, entre los cuales se encuentran los pueblos indígenas. En particular, debido a su carácter de pueblos ecosistémicos, los PIAV tienen una relación con el ambiente tan integral y completa, que la afectación de éste pone en grave peligro su propia existencia” (párrs. 264 y 272). “Este Tribunal entiende que, debido al aislamiento en que viven estos pueblos, para poder demostrar la afectación a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, es necesario hacer referencia a las vivencias de los pueblos vecinos y a las evidencias de las consecuencias de los contactos que se han dado producto de estas presiones sobre el territorio ancestral de los PIAV. Asimismo, es necesario tomar en cuenta la aplicación del principio de precaución. Estas interferencias a su territorio, de acuerdo con el principio de no contacto y respeto del aislamiento, no pueden considerarse como consentidas por los PIAV y se enmarcan en una lesión al libre disfrute de su territorio ancestral, afectando bienes naturales o ambientales de este territorio, incidiendo en su modo de vida y, por lo tanto, en el ejercicio de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales” (párr. 288). 4. Derecho a la integridad personal. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Derecho a ser oído. “Esta Corte subraya que, a pesar de los riesgos claramente identificados, el Estado consideró que la convivencia con personas que habían participado en el ataque a sus familiares era una situación adecuada para D. y, paradójicamente, era una justificación para sacar de forma intempestiva a C., poniéndola en una situación de revictimización. El Estado no probó cómo la adopción por la familia de uno de los agresores de su pueblo era una medida acorde al mandato de interés superior, habida cuenta de que esa misma circunstancia fue declarada riesgosa respecto de C. y donde un agente fiscal había puesto de manifiesto la situación de riesgo de las niñas” (párr. 398). “Esta Corte también subraya que en ningún momento se tomó en cuenta la opinión de las niñas a la hora de decidir sobre su proyecto de vida. Si bien es cierto que al momento del contacto forzado D. tenía alrededor de dos años, no consta en el expediente que posteriormente se haya tomado en cuenta su opinión para determinar su familia de acogida o su voluntad de retomar el contacto con su hermana. En el caso de C., al momento del contacto forzado tenía ya seis años, por lo que se podían establecer mecanismos para que fuera oída de acuerdo con su desarrollo emocional y su opinión fuera tomada en cuenta” (párr. 406). “Habida cuenta que el retorno a la comunidad de origen era imposible, se imponía al Estado un deber especial de consideración de la relación entre las hermanas. En efecto, el contacto entre C. y D. era el único vestigio que les quedaba a las niñas de lo que había sido su familia, su pueblo y su identidad cultural. Sin embargo, el Estado no aportó razones sobre la separación de las niñas ni tampoco justificó la excesiva demora en propiciar el reacercamiento entre ellas” (párr. 408). “[E]n la determinación de la condición de C. y D. como víctimas de una separación forzada, no se cumplió con el deber reforzado de oírlas, de ser informadas sobre el proceso y de permitirles, si así lo hubiesen querido, de participar en el proceso directamente o por medio de sus representantes y de que su opinión sea tomada en cuenta, a la hora de establecer las decisiones que afectaron su plan de vida” (párr. 470). 5. Pueblos indígenas. Propiedad comunitaria. Vulnerabilidad. Acceso a la justicia. Consentimiento. “En el caso concreto, debe también tomarse en cuenta las particularidades de los PIAV, y la necesidad de respetar el principio de no contacto. Lo anterior implica la imposibilidad de que intervengan directamente en procedimientos judiciales o administrativos para proteger sus derechos. Frente a esta vulnerabilidad, se vuelve imperioso que el Estado cuente con mecanismos efectivos que permitan una legitimación amplia para garantizar la propiedad indígena de los PIAV y su delimitación. Estos mecanismos deben basarse en el estándar de que la manifestación del consentimiento en el caso de los PIAV se traduce en el respeto a su decisión de aislamiento” (párr. 456). |
| Tribunal : | Corte Interamericana de Derechos Humanos |
| Voces: | ACCESO A LA JUSTICIA AUTODETERMINACION CONSENTIMIENTO CONSULTA PREVIA DEBIDA DILIGENCIA DERECHO A LA ALIMENTACIÓN DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL DERECHO A LA SALUD DERECHO A SER OIDO DERECHO A UN AMBIENTE SANO IGUALDAD INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES NO DISCRIMINACIÓN PROPIEDAD COMUNITARIA PUEBLOS INDÍGENAS TÍTULO DE PROPIEDAD VULNERABILIDAD |
| Aparece en las colecciones: | Jurisprudencia internacional |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane v. Ecuador.pdf | 4.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |