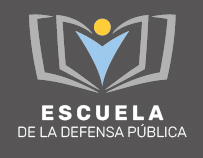Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/5728| Título : | La economía del agotamiento. Pobreza y salud mental |
| Autos: | |
| Fecha: | 16-jul-2024 |
| Resumen : | El Relator Especial sobre la extrema pobreza y los Derechos Humanos emitió un informe en el que analiza los mecanismos que exponen a las personas en situación de pobreza a un mayor riesgo de padecer trastornos mentales. En ese sentido, presentó un examen sobre la relación existente entre una mala salud mental y la perpetuación de la pobreza. En su informe, el Relator Especial señaló la necesidad de dejar de observar a la salud mental desde un prisma biomédico que la considera un problema del individuo, para enfocarse en examinar sus determinantes sociales. |
| Decisión: | Entre sus conclusiones, el Relator Especial destacó el Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2030 de la OMS que esboza una visión de un mundo en el que se valore, fomente y proteja la salud mental, y se prevengan los trastornos mentales, de manera que las personas afectadas por ellos puedan ejercer la totalidad de sus derechos humanos y acceder de forma oportuna a una atención sanitaria y social de gran calidad y culturalmente adaptada, sin estigmatizaciones ni discriminaciones. Sobre esa cuestión, señaló la necesidad de pasar de un planteamiento biomédico a uno biopsicosocial al abordar los problemas de salud mental: de la psiquiatrización de la pobreza al enfrentamiento de las causas estructurales de la depresión y la ansiedad. Por último, recomendó la participación de las personas en situación de pobreza –incluidos los niños– en el diseño, la aplicación y la evaluación de las medidas que pretenden abordar los determinantes sociales de la mala salud mental que les afectan. |
| Argumentos: | 1. Derecho a la salud. Salud mental. Vulnerabilidad. Seguridad social.
“Las personas que han de hacer frente a la escasez se encuentran en una situación paradójica. Por un lado, la carencia las obliga a prestar una mayor atención a las cuestiones esenciales para satisfacer sus necesidades; por este motivo, se fijan más en los precios o en las oportunidades para reducir los gastos evitables; y a tomar decisiones con el fin de pagar menos: son, en ese sentido, ‘hiperracionales’ y hábiles a la hora de comparar opciones. Por otro lado, sin embargo, la escasez puede funcionar como un ‘impuesto cognitivo’ y dificultar a las personas que la sufren la toma de las decisiones más convenientes para ellas; y puede provocar una tendencia a descuidar un abanico más amplio de opciones, a centrarse demasiado en el corto plazo o a tener una aversión excesiva al riesgo; en consecuencia, las decisiones que toman son distintas que tomarían las personas más privilegiadas” (párr. 7).
“Se han propuesto diversas explicaciones para relacionar la desigualdad de los ingresos con las afecciones mentales en general y con la depresión en particular. [E]l capital social proporciona un entorno más propicio a los individuos, gracias al cual pueden afrontar mejor el estrés. Permite a las comunidades recurrir a la acción colectiva para exigir responsabilidades a los gobiernos y, en consecuencia, mejorar la prestación de servicios sanitarios. El capital social también puede contribuir a reducir comportamientos de riesgo, como las adicciones” (párr. 14).
“Los papeles respectivos de la privación extrema (pobreza absoluta) y la desigualdad elevada (pobreza relativa) a la hora de explicar los problemas de salud mental variarán de un país a otro, sobre todo porque la forma en que se perciben las desigualdades y si se ven como un fracaso del individuo o, por el contrario, como un reto para la sociedad en su conjunto puede ser un factor explicativo importante. Además, estas dos explicaciones no se excluyen mutuamente: aunque la desigualdad aumenta los riesgos de padecer trastornos mentales en todos los grupos de la sociedad, las personas en situación de pobreza pueden ser las más vulnerables, debido a su acceso más limitado a la asistencia sanitaria y a la posible insuficiencia de redes de apoyo, ya que la pobreza puede aumentar el aislamiento social” (párr. 16). 2. Derecho a la salud. Derecho al trabajo. Derecho a la educación. Salud mental. Vulnerabilidad. Desigualdad social. Desempleo. “El empleo conlleva por sí mismo una serie de riesgos psicosociales. Estos riesgos se ven agravados por la organización posfordista del trabajo. La elevada carga de trabajo y las presiones para mejorar la productividad laboral, así como la falta de control sobre el desempeño de las tareas, se asocian a un aumento del estrés y la mala salud […]. La incidencia de estos diversos factores –desempleo y el subempleo, y los riesgos psicosociales en el trabajo ligados a la reestructuración laboral posfordista– se deja notar principalmente en los trabajadores con rentas bajas. Por este motivo, son la causa de una doble injusticia: los trabajadores con baja remuneración no solo tienen dificultades para pagar sus facturas, sino que también corren un mayor riesgo de padecer problemas de salud mental” (párrs. 25 y 29). “Las personas con problemas de salud mental también son excluidas sistemáticamente del sistema educativo general. Corren un riesgo desproporcionado de quedarse sin hogar o de acabar en prisión. En resumen, se enfrentan a una serie de violaciones de los derechos humanos, a pesar de la protección que les brinda la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También existe un círculo vicioso entre la salud mental, la salud física y el desempleo. La depresión, por ejemplo, predispone al infarto de miocardio y a la diabetes, dos enfermedades que aumentan la probabilidad de sufrir depresión, lo que dificulta que las personas afectadas encuentren trabajo y, al mismo tiempo, las expone a dificultades financieras debido a los costes del tratamiento. Las personas en situación de pobreza son también más propensas a adoptar comportamientos de riesgo, en particular las adicciones, como forma de afrontar el estrés vital y buscar ese alivio que tanto necesitan. A su vez, estos comportamientos pueden causar problemas de salud física que reducen la productividad laboral y disminuyen la esperanza de vida” (párr. 37 y 38). “Hemos fomentado sociedades obsesionadas con el crecimiento en las que se presiona a los individuos para que compitan y mejoren su rendimiento. La consecuencia es una ansiedad por el estatus social que puede desembocar en depresión cuando no se cumplen unas expectativas poco realistas de lo que significa vivir una vida productiva. Habría que fomentar un cambio hacia el diseño de sociedades obsesionadas por los cuidados, que proporcionen seguridad económica y ayuden a todos los individuos a adquirir un sentimiento de autoestima y valía” (párr. 42). “En este contexto general de financiación insuficiente de la atención sanitaria, los servicios de atención de salud mental están aún más descuidados. Entre los motivos figuran la estigmatización asociada a los problemas de salud mental, la falta de organización de las personas que padecen trastornos mentales a la hora de reclamar sus derechos y la poca importancia que conceden los gobiernos a la inversión en los servicios de atención de salud mental” (párr. 48). 3. Crisis económica. Salud mental. Vulnerabilidad. Desigualdad social. “Por importante que sea aumentar la inversión en servicios de salud mental, ya sean preventivos o curativos, en ningún caso debería reemplazar al análisis de los factores de fondo que causan principalmente la depresión y la angustia: la pobreza, el aislamiento social y las desigualdades que se traducen en la ansiedad por el estatus social” (párr. 49). “Por lo tanto, el Relator Especial reitera su llamamiento a centrar los esfuerzos en la lucha contra las desigualdades de renta y riqueza para la búsqueda de un nuevo contrato ecosocial, que ya definió como esencial para una transición justa, así como su llamamiento a un cambio hacia un modelo de desarrollo posterior al crecimiento que priorice el bienestar por encima del PIB […]. La lucha contra las desigualdades, pero también contra la tendencia a la precarización del trabajo y la contractualización de la protección social (mediante la introducción de condicionalidades y el seguimiento de los beneficiarios), debería ser fundamental para combatir la pandemia mundial de depresión y ansiedad. Erradicar la pobreza, garantizar la seguridad de los ingresos y hacer efectivo el derecho a la salud mental son tareas complementarias que se sostienen mutuamente” (párr. 50). “Las crisis económicas son una de las principales causas de depresión, y la inseguridad económica, una de las principales causas de ansiedad. Para reducir ambas, se podría reforzar la protección social para hacerla más universal y eliminar las condicionalidades que ejercen una presión permanente sobre los beneficiarios” (párr. 54). |
| Tribunal : | Relatoría Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos |
| Aparece en las colecciones: | Jurisprudencia internacional |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| La economía del agotamiento. Pobreza y salud mental.pdf | 488.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |