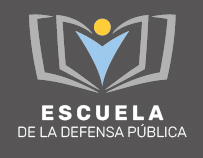Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/5133| Título : | GBAJ (Causa N° 13945) |
| Fecha: | 28-dic-2023 |
| Resumen : | Una mujer y un hombre convivieron durante algunos años. Al inicio de la relación, la mujer era menor de edad, mientras que el hombre le llevaba trece años de diferencia. Luego, tuvieron una hija. En ese período, la mujer sufrió hechos de violencia por parte de su pareja. Aunque decidió separarse, continuó en la misma vivienda, ya que no tenía posibilidades económicas de mudarse junto a su pequeña hija. En ese marco, las agresiones verbales se intensificaron, a tal punto que el hombre presionaba a la mujer para que se fuera a otro sitio. Luego, en sede judicial se dispuso la exclusión del hogar y la prohibición de acercamiento del hombre por el plazo de sesenta días. Dos semanas después del dictado de esas medidas, ambos firmaron un convenio sobre cuidado personal, alimentos y régimen de comunicación con respecto a su hija. En esa oportunidad, la mujer se comprometió a entregar la vivienda y los muebles. Su abogada le había indicado que no tenía derecho a seguir viviendo allí dado que era un bien propio del hombre. A su vez, renunció a cualquier reclamo futuro sobre compensación económica. Con posterioridad, el juzgado interviniente los intimó a reconocer las firmas del acuerdo. No obstante, la mujer se opuso a la homologación y demandó la nulidad de lo convenido. Expuso que, si se cumplía el acuerdo, ella y la niña quedarían en situación de calle. Entonces, solicitó que se le atribuyera el uso de la vivienda familiar mientras se extendiera la obligación alimentaria hacia la hija en común. A pesar de ello, el juez homologó el acuerdo y rechazó la solicitud. En consecuencia, ordenó a la mujer que desocupara el inmueble. En ese sentido, consideró que las partes habían acordado con libertad y en pie de igualdad, por lo que no observaba cláusulas abusivas. Para decidir de esa manera, citó a la abogada de la mujer a declarar. En su testimonio, la abogada señaló que la voluntad de su cliente no estaba viciada pues la había asesorado antes de firmar el acuerdo. Contra lo decidido, la actora interpuso un recurso de apelación. Entre sus argumentos, sostuvo que no se había valorado el contexto de violencia de género que atravesaba al momento de la suscripción del acuerdo. Agregó que no había sido asesorada de manera adecuada por su abogada de ese momento. Sobre la conducta de la letrada, indicó que en su declaración había incumplido el secreto profesional. Por último, criticó que el juez no se había pronunciado sobre la atribución del uso de la vivienda. |
| Decisión: | La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Necochea revocó la sentencia de homologación. Asimismo, declaró la nulidad del testimonio de la abogada que patrocinaba a la actora y dispuso la remisión de la parte correspondiente de la sentencia para que el Colegio de Abogacía Departamental investigara las supuestas infracciones a la Ley Nº 5177 de Ejercicio Profesional de la Provincia de Buenos Aires. Además, le impuso a la letrada que se formara en temáticas de género y violencia contra las mujeres, en el marco de la Ley Micaela Nº 27.499. En el mismo sentido, ordenó un oficio a la institución para que evaluara brindar capacitaciones a los profesionales colegiados de acuerdo a lo previsto por la referida norma y por el artículo 8 de la Convención Belém Do Pará. También instó al juez de primera instancia para que cumpliera con la obligación de aplicar perspectiva de género en sus sentencias, con el fin de garantizar el acceso a la justicia y la igualdad. Por último, admitió el reclamo de la mujer, por lo que le atribuyó el uso de la vivienda familiar junto a su hija (juezas Bulesevich e Issin y juez Loiza). |
| Argumentos: | 1. Convenio. Homologación. Violencia de género. Vulnerabilidad. Autonomía de la voluntad. Orden público. Valoración de la prueba. Interpretación de la ley. “[L]a sentencia de la instancia no constituye una respuesta con criterio de justicia e igualdad. [E]l razonamiento judicial –divorciado del contexto de violencia en que la mujer denuncia haber estado inmersa– pretendiendo aplicar en abstracto el paradigma de la autonomía de la voluntad, presuponiendo deductivamente la libertad a partir de un enfoque jusprivativista; y que omite la valoración de la renuncia a los derechos que ha efectuado la mujer, resulta arbitrario y contrario a la normativa constitucional y convencional aplicable. El razonamiento cuestionado invisibiliza, sin dudas, el marco de violencia, y esta omisión al momento de resolver conlleva un exceso formalismo normativista. [L]a labor hermenéutica y axiológica en la apreciación de los hechos y las pruebas en los casos de violencia familiar debe estar informada de esta realidad imperante y circunstanciada –impregnada de aspectos fácticos, vinculares y sociales– que […] impone atender no sólo a los bienes jurídicos que resultan protegidos por las normas en juego sino, también, llevar adelante un abordaje transversal, diferenciado y consciente de las condiciones de vulnerabilidad de las personas involucradas (art. 75 inc. 23 CN). [A] través de esta valoración integral e interrelacional de la prueba, se obtiene un cuadro de situación que permite determinar la realidad vivencial en la que estaba inmersa [la actora] al momento de suscribir el convenio, siendo la exposición a la violencia una circunstancia configurativa de su mayor vulnerabilidad y que inevitablemente tracciona la aplicación de la legislación en la materia, que resulta de orden público. Es decir, orden público compele al juez a aplicar el plexo normativo protectorio de la violencia contra la mujer, con la operatividad plena de sus postulados. Resulta […] innegable que durante la vigencia de una medida cautelar otorgada a favor de la denunciante, en el marco de un proceso de violencia de género, […] existe un contexto de violencia y consecuentemente, una situación de mayor fragilidad de la mujer. Máxime en el caso, si además se tiene en consideración que […] era menor de edad al inicio de la relación y de su maternidad, habiendo alcanzado los 20 años recién al tiempo de su separación y con una diferencia de 13 años respecto de su ex pareja. Esta cuestión, en consideración a la naturaleza de aquella etapa evolutiva y el período de la vida donde se comienza a transitar el pasaje de la adolescencia a la adultez, no puede en modo alguno pasar inadvertido…”. 2. Violencia de género. Abogado. Testimonios. Secreto profesional. Jueces. Perspectiva de género. “[M]e pregunto: ¿cómo podría garantizarse el acceso a la justicia con la confidencialidad que exige el secreto profesional –condición inexcusable y esencial de toda asistencia jurídica– a una mujer que denunció ser víctima de violencia, si la judicatura contara con la facultad de relevar del secreto profesional al abogado/a y valorar su testimonio en contra de los intereses de quien fue su asistida? [E]l caso se agrava aún más en función de la expresa oposición de [la accionante] pues no obstante su férrea resistencia, el magistrado de todas formas culminó, en los hechos, relevando a la letrada del secreto profesional, sin que se advierta la existencia de justa causa. [E]l magistrado presumió, de manera equivocada, que si la letrada no hubiera prestado un asesoramiento y defensa técnica eficaz lo habría reconocido; porque, en efecto, la valoración judicial del testimonio estuvo encolumnada a acreditar una voluntad sin vicios, guiada por un adecuado asesoramiento legal. [L]a letrada si bien se amparó en el secreto profesional, sin embargo, enfatizó a modo conclusivo que su clienta estuvo debidamente asesorada, brindando una respuesta que, a la postre y de manera indirecta, termina siendo afirmativa. El secreto profesional encuentra el amparo y vinculación con normas de raigambre constitucional, como lo es el art. 18 que consagra la inviolabilidad de la defensa en juicio, garantía instrumental para el ejercicio del resto de las garantías constitucionales. [N]inguna circunstancia hacía admisible la recepción sin reservas del testimonio de la abogada […], sin perjuicio que el juez no hizo enunciación alguna al respecto. No obstante, para fundar su decisión valoró la totalidad del testimonio en contra de los intereses de la reclamante y a favor de la contraparte. Es que […] frente a la expresa oposición de la ex clienta –representada por su letrado–, a pesar de lo resuelto por el Juez en la audiencia, la letrada citada como testigo no debió declarar pues su testimonio, versando sobre la relación cliente–profesional se encuentra protegido para la recurrente por el secreto profesional, por lo que nunca su incumplimiento podría usarse en contra de sus legítimos intereses. [S]e llega al paroxismo procesal que implica la contradicción de ponderar los intereses de la abogada ofrecida como testigo y su facultad de sortear el secreto profesional, en pos responder a la pregunta dirigida a cuestionar la calidad de su asesoramiento en el marco de su intervención profesional. Va de suyo que la respuesta en sentido afirmativo salvaguarda su posible responsabilidad. Ello en tanto ‘la obligación del secreto profesional cede a las necesidades de la defensa personal del abogado’. [S]in embargo, ello contraviene los intereses de quien fuera su clienta, propiciando así una desafortunada controversia entre quienes fueran abogada/clienta. Más allá de esta consideración, en modo alguno esa respuesta –única pasible de ser sostenida por fuera de la nulidad– permitiría desconocer el contexto de violencia en el que el convenio en cuestión fue firmado, ni descartar por sí sola la vulneración de la libertad que de tal contexto se desprende…”. “Corresponde advertir al magistrado actuante que deberá observar estrictamente, la normativa de orden público y dimensionar el deber que la judicatura tiene –en el ámbito de su competencia específica– de remover obstáculos para la defensa de los derechos y acceso a la justicia de las mujeres víctimas de Violencia de Género, lo que es profusamente abordado, entre otros instrumentos, por la Recomendación nro. 33 de la CEDAW. En mérito a ello, exhorta al magistrado, […], a que en lo sucesivo cumpla adecuadamente con el mandato insoslayable de aplicar la perspectiva de género en las resoluciones que adopte a fin de garantizar la igualdad y el acceso a la justicia…”. 3. Atribución del uso de la vivienda familiar. Violencia de género. Mediación. Convenio. Vicios de la voluntad. Nulidad. Estereotipos de género. Revictimización. “En el marco de las leyes de protección de la violencia, ninguna de las medidas que debe ordenar el juez contempla la posibilidad de acuerdo alguno entre las partes, ya sea respecto de la vivienda, restitución e inventario de bienes, alimentos o cuidado (art. 7 ley 12.569; art. 26 inc. b de la ley 26.485). Incluso las citaciones se efectúan en audiencias separadas, bajo pena de nulidad, en días y horas distintas; quedando prohibidas las audiencias de mediación y conciliación […]. En este contexto de violencia durante la vigencia de la medida cautelar de prohibición de acercamiento y restricción las manifestaciones de la propia denunciante deben cobrar mayor fuerza probatoria, principalmente porque versan sobre su ausencia de voluntad. [E]n este marco normativo, que prohíbe la mediación y conciliación entre la mujer denunciante de violencia y el denunciado, no puede admitirse la validez de un acuerdo que ha sido sólida y persistentemente cuestionado por quien, a la postre, resultó perjudicada con la suscripción de aquél…”. Adviértase que en el convenio [la mujer] no sólo renuncia al reclamo por compensación económica sino que también renuncia a la vivienda y todos sus muebles, útiles y enseres, a pesar de no contar con vivienda propia ni recursos para procurársela. Esta particularidad revela que el convenio no le era provechoso porque tal desequilibrio no fue compensado con otros bienes, y tampoco puede estimarse compensado –en lo que a la vivienda se refiere– con el 5 % adicional en la cuota de alimentos, una vez restituido el inmueble. Esta evidente desigualdad, sin dudas, resulta ser un elemento más a fin de analizar el vicio que afecta al acto. El acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad (art. 260 del CCyC); por ello, ante la ausencia de alguno de estos tres elementos, la voluntad se ve afectada. En el caso de la violencia como vicio de la voluntad se condiciona y/o anula la libertad necesaria para el otorgamiento del acto, provocando la invalidez de la voluntad (art. 276 del CCyC). La nulidad se funda en la existencia de la violencia como vicio de la voluntad en el acto impugnado, por lo que resulta innecesario explayarse sobre los argumentos relativos al vicio de lesión, ni sus elementos, los que podrán servir como pautas o indicios a tener en cuenta para interpretar en el caso si la propia parte ha renunciado a sus derechos en forma perjudicial. [E]l sentenciante luego de manifestar haberse detenido expresamente en las pruebas que debían demostrar los dichos de la [actora], no reparó en el expediente de violencia en el cual dictó la medida cautelar a favor de [aquella] (ofrecido también como prueba) pero sí afincó gran parte de su valoración en el testimonio de quien fuera su abogada desde un inicio en la causa de violencia…”. “[E]n la sentencia analizada, la pretendida aplicación neutral de la norma parte de un estereotipo normativo que, destacando la primacía de la libertad de contratar, supone una igualdad de las partes que no es tal, porque omite ponderar la realidad vivencial alegada. [N]o [hay] dudas que un análisis minucioso de la autonomía de la voluntad no puede escapar a los estereotipos, por las consecuencias que de ellos se deriva. [La] aplicación mecanicista de la norma, despojada del enfoque de derechos humanos, determinó un desalojo compulsivo que no pudo más que profundizar la violencia denunciada. [E]l desamparo es generado en esta oportunidad desde el mismo seno del proceso judicial por parte de operadores que lejos de acudir en su protección mediante una tutela jurisdiccional reforzada y diligente, revictimizan a la mujer a través de una intervención iatrogénica, precipitando lo que no puedo más que concebir como violencia indirecta por inobservancia de los preceptos legales (arts. 4 y 6 inc. b de la Ley 26485; Cedaw Recom. 28 punto 16)…”. “[L]a suma en concepto de alimentos no permite el acceso a una vivienda, si proyectamos los gastos de acuerdo al costo mensual de bienes. [L]a atribución del uso de la vivienda familiar a [la actora] y su hija […] encuentra amparo normativo en el art. 526 del CCyC y se consolida como la respuesta más adecuada en orden a las particularidades de la causa…”. |
| Tribunal : | Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Necochea |
| Voces: | ABOGADO ATRIBUCIÓN DEL USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD CONVENIO ESTEREOTIPOS DE GÉNERO HOMOLOGACIÓN INTERPRETACIÓN DE LA LEY JUECES MEDIACIÓN NULIDAD ORDEN PÚBLICO PERSPECTIVA DE GÉNERO REVICTIMIZACIÓN SECRETO PROFESIONAL TESTIMONIOS VALORACIÓN DE LA PRUEBA VICIOS DE LA VOLUNTAD VIOLENCIA DE GÉNERO VULNERABILIDAD |
| Aparece en las colecciones: | Jurisprudencia nacional |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GBAJ (Causa Nº 13945).pdf | Sentencia completa | 396.1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |